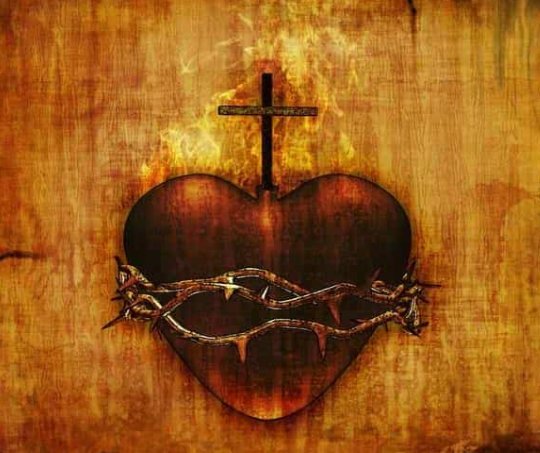Del libro “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús” del R.P. Juan Croiset, escrito en 1734.
III. Pruebas manifestadas del amor inmenso que Jesús nos tiene
De todas las pruebas de amor, la que mueve más a los hombres son los beneficios: ya sea porque nada les declara mejor la grandeza de la pasión del que ama, pues ya sea porque nada le agrada tanto a nuestro genio, naturalmente interesado, como un amor que no os es provechoso. Éste es el medio de que se ha válido Jesús para obligarnos a amarle. Su majestad nos ha colmado débil beneficios, el menor de los cuales sobrepuja a todo lo que nosotros podemos merecer, exceder todo lo que podemos esperar, y es sobre todo lo que razonablemente podemos desear; todo el mundo confiesa incesantemente sus beneficios, todo el mundo publica a una voz su excesivo amor, del que estos mismos beneficios son pruebas evidentes; y con todo esto, ¡cuán pocos son los que le son agradecidos, cuán pocos los que se rinden a su amor!
En fuerza de tanto como noche nos dice de la creación, de la encarnación y redención, nos acostumbramos a estas palabras sin la debida reflexión y aprecio de lo que significa, cuando no parece posible que hubiese un hombre tan poco racional, que no se sintiese del todo obligado a amar a otro hombre de quien hubiese recibido la centésima parte del menor de estos beneficios.
Como nuestra alma depende tanto de los sentidos en sus operaciones, naturalmente nos mueve poco la memoria de una cosa puramente espiritual; y así antes de la encarnación del Verbo, aunque grandes eran los prodigios que obraba Dios en favor de su pueblo, era con todo eso más temido que amado; pero por fin este Dios, digámoslo así, se ha hecho más perceptible haciéndose hombre; y este hombre Dios, que es a Jesucristo, ha hecho mucho más de lo que se puede imaginar capaz de empeñar a todos los hombres a amarlo. Cuando su Majestad no hubiese querido redimirnos, no por eso sería menos santo, ni menos poderoso, ni menos dichoso, y no obstante se tomó tan a pecho nuestra salvación, queriendo lo que hizo, y como lo hizo, podía decirse que parece que toda su felicidad dependía de la nuestra: pudiendo remediar nos al menos costa, quiso conseguirnos la gracia de la salvación con la muerte, y con muerte de cruz, la más afrentosa y la más joven: y pudiendo aplicarnos sus merecimientos de mil maneras, escogió la del más prodigioso abatimiento, tal, que dejó asombrado al cielo y a la naturaleza toda: todo esto se hizo por mover corazones naturalmente sensibles al menor beneficio y a la menor señal de amistad. Un nacimiento pobre, una vida trabajosa y oscura, una pasión llena de oprobios, una muerte infame y dolorosa, son prodigios que nos asombra, y estos prodigios son justamente los efectos del amor que Jesús nos tiene.
¿Hemos jamás llegado a concebir bien la grandeza del beneficio de nuestra redención? Y si es que así la hemos llegado a concebir, ¿podemos estar no más que medianamente movidos con sólo el recuerdo de este beneficio? El pecado del primer hombre nos acarreó muchos males y nos privó de grandes bienes; pero, ¿se puede contemplar a Jesús en el pesebre, se puede mirar la cruz, le oh en la Eucaristía, sin confesar que nuestras pérdidas han sido ventajosamente reparadas, y que las ventajas del hombre redimido con la sangre adorable de Jesucristo sobrepujan a los privilegios del hombre inocente?
La cualidad de Redentor universal no es motivo menos poderoso para obligarnos a amarle. Todos los hombres estaban muertos, dice el Apóstol, por el pecado de Adán, y Jesucristo murió universalmente por todos; ninguno había podido preservar se del contagio de un mal tan grande, y todo el mundo ha conocido el efecto de un remedio tan poderoso: este amable Salvador dio toda su sangre por el infiel que no le conocía, por el hereje que no quiso creer en él, y por el fiel que, creyendo, se resiste todavía a amarle.
Si hacemos reflexión sobre el precio infinito de su sangre, ¿qué diremos de este Salvador? Y ¿qué sentiremos de la sobreabundancia de la redención? No se contentó Jesucristo con pagar las deudas que habíamos contraído, sino que quiso también prevenir todas las que después podíamos contraer, adelantando la satisfacción de ellas antes que se contrajesen. Añadir a esto los socorros tan poderosos, las gracias tan grandes y los favores tan señalados de que llenaba a las almas fieles, adormeciendo y endulzando a un mismo tiempo cuánto hay de fastidioso y amargo en este nuestro destierro.
Dios mío, sí Vos no se hacéis la gracia de que comprendamos este exceso de misericordia, ¿será posible no enternece darnos entonces y no amaros con todo nuestro corazón? Este divino Salvador es amable porque quiso redimirnos por un camino tan dificultoso; pero no es aún menos amable por haberos deseado libertar nos el mismo por este medio, sin que le moviese otra cosa que su inmensa caridad y el deseo que tenía de obligarnos a amarle con las pruebas más evidentes de su ardiente amor. El Padre eterno, dice Salviano, nos conocía muy bien, pues nos puso en tan alto precio; mas el mismo Jesucristo fue quien nos tasó y quien se ofreció de su plena voluntad a este excesivo rescate; y después de esto ¿no le aman hemos aún?
Mas advirtamos bien que, por grande y por inefable que sea todo lo que el Señor hizo por nuestra salvación, el amor que le movió a hacerlo es incluso mayor que ello mismo, en porque es infinito, y como si este amor no estuviera satisfecho mientras que le daba algún prodigio que hacer, instituyó este Señor el Santísimo Sacramento del Altar, que es el compendio de todas sus maravillas, en donde está la verdadera y realmente con nosotros, y estará hasta el fin de los siglos, y en donde bajo los elementos del pan y el vino, que convierten en su Carne y Sangre, se hace alimento de nuestras almas para unirse más estrechamente con nosotros, o por mejor decir, para que nos unamos más estrechamente a Él.
Cristianos, ¿Puede uno ser racional y no moverse al solo recuerdo de este prodigio? ¿Puede uno ser humano y no abrasar se en el amor de Jesús? ¿Puede un Dios tener tanta ternura, complacencia y ansia por el hombre, un Dios desear unirse a nosotros, y desearlo hasta anonadarse y sacrificarse todos los días, y querer que yo le coma todos los días sin enfadarse por la indiferencia, ni por el disgusto ni desprecios de los que no le reciben jamás, ni por la tibieza, ni aun por las culpas de los que muchas veces le reciben? En fin ¡estar encerrado sobre un Altar en un Sagrario todos los días y en todas las horas del día! ¿Son éstas o no, cristianos, pruebas evidentes del amor que nos tiene? ¿Son o no, motivos capaces de obligarnos a amarle? Hombres ingratos, porque me solamente se han hecho estas maravillas ¿qué os parece? Jesucristo sobre nuestros altares merece ser honrado por los hombres. ¿No ha dado bastantes testimonios de amor para merecer ser amado? Desdichado y desconvocado aquel que, después de todo esto, no amar Jesucristo. (San Pablo a los corintios)
“Verdaderamente, si alguna cosa, decía un gran siervo de Dios, fuera capaz de hacer menos filmes dice sobre este misterio, no sería el poder infinito que Dios en él nos muestra, sino el amor extremado que en él nos tiene. Porque si se me pregunta ¿cómo puede ser que el pan se convierta en carne sin dejar de padecer pan? ¿Cómo puede reducirse a un espacio casi indivisible? A todo esto basta me decir que Dios todo lo puede; más si se me preguntaba, ¿cómo puede ser que Dios ame a una criatura tan vil y tan miserable como es el hombre, y que la ame con ansia, con vehemencia y hasta el punto que le ha amado? Confieso que no sé qué respuesta dar, que esta es una verdad que no alcanzo, que el amor de Jesucristo para con nosotros es un amor excesivo, un amor incomprensible, un amor inefable, un amor que debe llegar a todo hombre racional de asombro, de admiración y de pasmo” San Claudio de la Colombière
Yo no sé si todas estas reflexiones eran capaces de tocar hoy en día los fieles; pero sé bien que han movido tan fuertemente hasta a los pueblos más inhumanos y más bárbaros, que la sola noticia de alguna de estas maravillas pudo hacerles por un pie en estas voces: ¡Oh, qué buen Dios es el Dios de los cristianos! ¡Que bienhechor es y qué amable! ¿Quién, pues, se excusa da de amar a un Dios que nos ama tan apasionadamente? Estas reflexiones han sido causa de que los claustros se hayan llenado de religiosos, los desiertos se hayan poblado de multitud de anacoretas, dedicándose y consagrándose todos a las alabanzas y al amor de Jesucristo, para usar de algún retorno por la ternura con que nos ama y en prueba de su reconocimiento.
Aunque es muy justo un reconocimiento como éste, no se pide hoy tanto a los cristianos, no se les exhorta sino a que no olviden del todo a Jesucristo, que hizo el mayor de estos milagros para satisfacer el deseo extremado que tiene de estar continuamente con ellos; no se les exhorta sino a que no sean tan poco sensibles a los ultrajes que le resultan del amor tan grande que les tiene; en fin, se les exhorta a que sean por lo menos reconocidos a Jesús que nos ama tan constantemente, y que ha hecho por ellos más maravillas de las que pueden comprender; digo, pues, que se les exhorta a ser a lo menos tan reconocidos para con este Dios de amor, como lo son para con los hombres que se hayan prontos a sacrificar sus mayores comodidades por el menor de sus intereses.
Pues una devoción que no mira sino a inspirar este reconocimiento Jesucristo, que no es otra cosa, hablando propiamente, que un continuo ejercicio de un amor perfectamente reconocido, ¿no parece la razonable? ¡Ay! Es muy justo que se soliciten medios para tener alguna ternura con Jesucristo, sobre todo en un tiempo en que están poco amar. Poco amado es en el mundo, donde son tan pocos los que se hacen sensibles a sus beneficios, donde se siguen tampoco sus consejos y serán tampoco crédito a sus máximas, y en un tiempo en que no hay sino indiferencia para con su adorable persona, en que todo el agradecimiento y el respeto que se detiene, se reduce, las más de las veces, algunas preces y a algunas ceremonias que la costumbre hace que paren en pura exterioridad, en fin, en un tiempo en que su divina presencia causa enfado, y su cuerpo y su sangre preciosa causa en fastidio a tanto ingrato mortal.
IV. La ingratitud extrema de los hombres hacia Jesucristo
Verdaderamente, por increíble que parezca el amor que el hijo de Dios nos muestra en la admirable Eucaristía, aún hay otra cosa que nos debe sorprender más, y es la ingratitud con que correspondemos a un amor tan grande. Es de admirar que Jesús quiera amar tanto a un hombre; pero no es menos extraño que éste no quiera amar a Jesucristo, y que ningún motivo, ningún beneficio, ningún exceso de amor nos pueda causar la menor muestra de reconocimiento. Jesús aún puede tener alguna razón para amar a los hombres; al cabo son obras suyas, ama en ellos sus propios dones, y amándolos se ama a sí mismo; ¿pero podremos nosotros tener razón alguna para no amar lo a él, o para no amarlo sino medianamente? ¿O para amar a alguna otra cosa más que a él? Hablad, hombres ingratos, hombres insensibles, ¿hay en Jesús algo que os ofenda? ¿Podéis decir que aún no ha hecho lo bastante para merecer vuestro amor? ¿Qué es lo que pensáis? ¿nos hubiéramos atrevido a desear o hubiéramos podido imaginar, siquiera, cuánto ha querido hacer para ganar nuestro corazón en este adorable misterio?¡Y que todo esto no haya podido aún obligar a los hombres a amarlo ardientemente!
¿Qué utilidad consigue Jesucristo de un abatimiento tan prodigioso? Puede decirse, en cierto modo, que todos los demás misterios, aunque todos ellos son efectos de su amor, han sido acompañado de circunstancias tan gloriosas y de prodigios tan brillantes, que fácilmente se ve que al cuidar de nuestros intereses no olvidaba de todo. Su gloria; mas en este amable sacramento parece haberse olvidado de todas sus ventajas, descubriendo solamente en él todo su amor. Después de todo esto, ¿quién pudiera creer que un exceso de amor tan prodigioso no es citará a lo menos un ansia, un deseo, un amor excesivo en el corazón de todos los hombres? Mas, ¡ay dolor! Todo ha sucedido al contrario, y parece que más se hubiera amado a Jesucristo, sea él no nos hubiera amado tanto. ¡Oh mi Dios! Tiemblo de horror sólo al pensar las indignidades y los ultrajes que la impiedad de los malos cristianos o el furor de los herejes os hacen en este augusto Sacramento. ¡Con cuántos horribles sacrilegios han sido profanados nuestros altares y nuestras iglesias! ¡Y con qué oprobios, con que en piedad y con qué infamia han sido tratado mil veces nuestro Cuerpo adorable! ¿Un cristiano puede pensar en estas impiedades, sin concebir un ardiente deseo de reparar por todos los medios posibles tan crueles ultrajes? ¿Y puede vivir un cristiano sin pensar en esto? ¡Oh!, Sea por lo menos Jesús, tan maltratado por los herejes, fuese continuamente honrado y ardientemente amado por los fieles, y en alguna han manera se consolarse en los ultrajes de aquellos con el amor y sumisión sincera de éstos. Mas ¡ay dolor! ¿Dónde se halla ese tropel de adoradores? ¿Dónde se encuentran quienes sean ansiosos y continuos en hacerle la corte en nuestras iglesias? O, por mejor decirlo, ¿dónde no se encuentran las iglesias desamparadas o desiertas? Verdaderamente no cabe más tibieza, ni más indiferencia, que la que se tiene con Jesús en el Santísimo Sacramento. La poca gente que se encuentra en las iglesias ¿no es una prueba evidente del olvido y del poco amor de casi todos los cristianos? Los que se acercan más a menudo a la sagrada Mesa lo hacen llaga como de costumbre sin pararse en ello, y se hayan incluso sacerdotes que se familiaricen tanto con Jesucristo, que lo tratan con indiferencia y con desprecio: ¿cuántos de ellos hay que ofrecen esta víctima, abrasada de amor por ellos mismos, amándolo como merece? En fin, ¿cuántos hay que celebran los divinos misterios cómo gente que cree en ellos?
¿Puede creerse que Jesucristo sea insensible a tan malos tratamientos? ¿Y podemos nosotros mismos pensaré en estos malos tratamientos y quedar insensibles y por todos los medios posibles no procurar repararlos? Quien hiciere alguna reflexión sobre todas estas verdades, ¿podrá no dedicarse del todo al amor de este Dios hombre, qué merece poseer los corazones de los hombres todos por tantos títulos? Para no amarle es preciso, o no conocerlo, os el peor que aquel infeliz demonio, de quien se le en la vida de Santa Catalina de Génova, que no se lamentaba de las llamas en las que ardía, ni de las otras penas que le atormentaban, sino solamente de que no tenía amor, esto es, a que el amor que tantas almas ignoran o que despreciar para su infelicidad eterna. Acordémonos que el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento aún estaba con los mismos sentimientos que tuvo siempre, es a saber, ardiendo siempre de amor para con los hombres, herido siempre sensiblemente de nuestros males, siempre ansioso de comunicarnos sus tesoros y de dárselos a sí mismo, velando siempre por nosotros, dispuesto siempre a recibirnos, y a servirnos de morada y paraíso de esta vida, y sobre todo de asilo en la hora de la muerte; más por todo esto, ¿Qué sentimientos de agradecimiento o haya en el corazón de los hombres? ¿Qué ansias? ¿Qué amor? Ama, y no es amado; ni se conoce su amor, porque los hombres no se dignan de recibir los dones con que quiera manifestárseles, ni escuchar las amorosas y secretas elecciones que querría dar a nuestro corazón. ¿No es esto un motivo bien eficaz para mover los corazones de todos los hombres, por poco racional es que sean, y de los que tienen algún poco de ternura con Jesucristo? Este amable Salvador, al instituir este Sacramento de amor, preveía toda la ingratitud de los hombres, y anticipadamente resentía toda la aflicción en el Corazón; no obstante, todo esto o no lo pudo contener, ni impedir el manifestarnos el exceso de su amor, instruyendo este ministerio.
¿Y no será justo, que en medio de tantas incredulidades, frialdades, profanaciones, ultrajes, hallé siquiera este Dios de amor algunos amigos de su Sagrado Corazón que sean sensibles al poco amor que se le tiene? ¿Qué si entran las injurias que se le hacen? ¿Qué seamos fieles y continuos en cortejar lo en la adorable Eucaristía? ¿Y que nada olviden para reparar con su amor, con sus adoraciones y con toda suerte de humildad es rendimientos, todos los ultrajes a que en este augusto Sacramento le expone a todas horas el exceso de su amor?
Éste es el fin que se propone en esta devoción a honra de este Sagrado Corazón, que nos debe ser infinitamente más querido que el nuestro.
Los actos de ofrecimiento, las visitas al Santísimo Sacramento, las comuniones, y todas las demás prácticas, no miran sino hacernos más reconocidos y más fieles, haciéndonos amar ardientemente a Jesucristo. Y así como parece no se halla la devoción que sea más justa ni más razonable que ésta, tampoco se halla la otra quizá más provechosa para nuestra salvación y perfección.