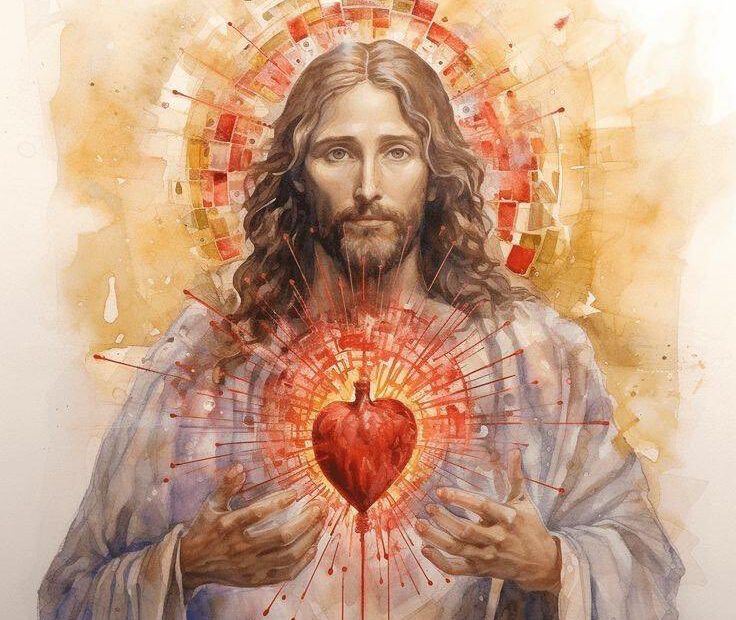Jean Croiset, S. J. Director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque
Lo justa y razonable que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
Las razones para amar a Jesucristo no deberían depender del mero sentimiento.
Buscamos razones según el estado de gracia en el que nos encontramos; además, buscamos motivos para amar a nuestro Señor. Podría parecer algo inútil, puesto que esta devoción es precisamente un ejercicio de amor que nos lleva a Cristo.
No obstante, ya que no todos los hombres se hallan en las mismas disposiciones, y la gracia no es siempre igual para todos, vamos a reflexionar sobre los principales motivos a los que todos nos sujetamos.
Los principales motivos son tres, que se derivan de los principios que tienen más fuerza en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Estos son, a saber, la razón, el interés y el gusto. En este capítulo y en los dos siguientes mostraremos lo justa y razonable que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús; lo útil y provechosa que es para nuestra salvación y perfección; y lo suave y dulce que es el Corazón amadísimo de nuestro Señor, que es el objeto material de la devoción; sin olvidar cuál es el objeto principal y espiritual: el amor inmenso que Cristo tiene a los hombres. Sabiendo esto, ¿qué sentimientos de respeto, de reconocimiento y de amor no deberían llenar nuestro corazón?
Apartado primero: Las excelencias del Corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo
El Corazón de Jesús es santo, pues tiene la santidad del mismo Dios, de donde proviene. Todos los movimientos de su Corazón son acciones de un valor infinito, por la dignidad de la persona que los obra. Además, es justo que el Sagrado Corazón de Jesucristo sea honrado con un culto singular, puesto que, honrándole, honramos a su Divina Persona.
Si la veneración que tenemos a los santos nos hace considerar su corazón como la mayor de las reliquias, ¿qué debemos pensar del adorable Corazón de Jesús? ¿Qué corazón ha tenido jamás unas disposiciones tan admirables y tan afines a nuestros intereses? ¿Dónde hallaremos otro corazón cuyos movimientos nos sean tan útiles?
Es en el Divino Corazón de Jesús donde se han formado todos los designios de nuestra salvación que han sido ejecutados por el amor que arde en su mismo corazón.
Este Sagrado Corazón, dice un siervo de Dios, es el asiento de todas las virtudes, el manantial de todas las bendiciones y el trono de todas las almas santas.
Las principales virtudes que podemos encontrar en su Sagrado Corazón son, en primer lugar, un amor ardiente de Dios, su Padre, y una humildad jamás vista; en segundo lugar, una paciencia infinita ante los males, un gran dolor a los pecados con los que cargó y la confianza de un buen hijo; y, en tercer lugar, una compasión hacia nuestras miserias, un amor inmenso para con los hombres, a pesar de nuestras miserias.
Y, aunque todas estas virtudes se encuentran en el grado más alto, se conjugan con una tranquilidad inalterable que nace de una unión perfecta con la voluntad de Dios, pues ningún acontecimiento puede turbarle, aunque parezca contrario a su celo, a su humildad, a su dolor y a todas las demás virtudes que se asientan en su Corazón.
Además, su adorable Corazón sigue aún con los mismos sentimientos y virtudes en el grado más alto y ardiendo de amor. Siempre abierto para otorgarnos toda suerte de gracias y bendiciones; conmovido por nuestros males, ansioso por hacernos partícipes de sus tesoros y por dársenos a sí mismo. Siempre dispuesto a recibirnos y servirnos de asilo y de morada en esta vida.
Aun así, no halla en los hombres sino dureza, desprecio e ingratitud. ¿No son estos motivos capaces de movernos a honrar al Sagrado Corazón de Cristo y a reparar tantos ultrajes?
Apartado segundo: La amabilidad que se halla en la persona de Jesucristo
Nadie que busque conocer a Jesucristo dejará de hallar en Él toda la amabilidad de las criaturas. Cada uno encuentra un atractivo particular para amar: unos se prendan de la hermosura, otros de una dulzura especial. Asimismo, la integridad, una posición elevada o la modestia son, para otros, los encantos a los que no pueden resistirse.
Las virtudes que les faltan a ellos provocan, en otros, un motivo para amar al Señor. También, gustan más de las cualidades que están más relacionadas con sus inclinaciones.
Las buenas cualidades y las verdaderas virtudes las ama todo el mundo. Un siervo de Dios dice que si hubiese alguna persona sobre la Tierra en quien concurriesen juntas todas las razones para ser amado, ¿quién dejaría de amarla? Y aunque todo el mundo sabe y confiesa que todos estos encantos y virtudes se hallan en grado máximo en la adorable persona de Jesucristo, por contra, hay tan pocos que le amen.
Un profeta dice que la hermosura más brillante no es sino una flor seca en comparación con la de nuestro Divino Salvador. «A mí me parece», dice santa Teresa, «que el sol no despide sino sombras y oscuridades después de que vi en éxtasis algunos rayos de la hermosura de Jesucristo». Las criaturas más perfectas en este mundo son aquellas que tienen menos defectos, pues las cualidades más bellas en los hombres están acompañadas de imperfecciones, que nos destrozan, al igual que las bellas cualidades nos atraen.
Jesucristo es soberanamente perfecto. Todo es en Él amable y no tiene nada que no atraiga a todos los corazones. En Él encontramos todas las maravillas de la naturaleza y todas las riquezas de la gracia; en suma, todas las perfecciones de la Divinidad. Solo descubrimos abismos de una infinita extensión de grandezas. En fin, este Hombre-Dios es el objeto del amor, de las oraciones y de las alabanzas de toda la Corte Celestial.
Este Divino Señor es quien tiene la autoridad soberana de juzgar a los hombres; la suerte y la felicidad eterna de todas las criaturas están en sus manos; su dominio se extiende sobre toda la naturaleza; todos los espíritus tiemblan en su presencia y están obligados a adorarle o con una sumisión voluntaria o con un sufrimiento forzado por los efectos de la justicia.
Él reina absolutamente en el orden de la gracia y en el estado de la gloria, y todo el mundo visible e invisible está bajo sus pies. ¿No es esto, hombres insensibles, un objeto digno para rendirnos profundamente? ¿Y este Hombre-Dios, con todos sus atributos y con toda la gloria que posee, amándonos hasta el punto que nos ama, no merecerá que le amemos nosotros?
Pero es aún más amable nuestro Salvador: en Él se encuentran todas estas cualidades tan bellas y todos estos magníficos títulos con una dulzura tan inefable, que llega a ser excesiva. Su dulzura es tan amable que encanta aun a sus más mortales enemigos. Un profeta dice que Él fue conducido como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores.
Él se muestra a sí mismo unas veces como el Padre que no puede contenerse de alegría a la vuelta de un hijo descarriado y, otras, como Pastor que, habiendo hallado la oveja perdida, la pone sobre sus hombros y convida a sus amigos y vecinos para regocijarse con ellos por haberla encontrado. «¿Ninguno te ha condenado?», le dijo a la adúltera, «tampoco yo te condeno; vete y a partir de ahora no peques más» (Jn 8, 10-11). Él sigue amándonos todos los días.
Resulta sorprendente ver cuántos medios son necesarios para no ofender a un amigo.
Somos tan delicados que muchas veces basta no estar de humor para olvidarnos de quince años de servicios, y una sola palabra, dicha fuera de lugar, puede romper una gran amistad.
No es así el amable Jesús, aunque parezca increíble; pero es muy cierto que siempre nos tiene más en cuenta que el mejor de nuestros amigos. No pensemos que Él es capaz de romper con nosotros por la más ligera ingratitud; Él ve todas nuestras infidelidades, conoce todas nuestras flaquezas y sufre con una bondad increíble todas las miserias de aquellos a los que ama, aunque, a los ojos de los hombres, a veces parece que nos olvida y se porta como si no nos entendiera, mas su compasión llega hasta consolar por sí mismo a las almas que se hallan afligidas.
No quiere que el miedo que tenemos de desagradarle llegue a turbarnos y que se nos oprima el espíritu. Desea que evitemos las faltas, pero no quiere que nos inquietemos llenos de congoja, aun por las graves. Pretende que la alegría, la libertad y la paz del corazón sean la herencia eterna de aquellos que le aman verdaderamente.
La mejor de estas cualidades en un noble bastaría para ganar todos los corazones de sus vasallos. La noticia de alguna de estas virtudes en un príncipe provoca que nuestro corazón ame a un extraño. Solamente en Jesucristo se hallan todas estas bellas cualidades, todas estas virtudes y todo lo que se puede imaginar de grande, excelente y amable.
¿Y es posible que tantas razones no nos lleven a amar verdaderamente a Jesucristo?
Muy poco nos cuesta a menudo dejarnos ganar el corazón; lo damos entero en muchas ocasiones; ¡y solo tú, Señor, solo tú, no puedes tener parte de él!
¿Sería posible que reflexionando sobre todo lo expuesto en este apartado dejemos de amar ardientemente a Cristo? ¿Y no tener, por lo menos, un sentimiento de dolor de lo poco que le amamos? Cierto es que le debemos nuestro corazón, pero ¿se lo podemos negar si apreciamos todos los beneficios inmensos que nos da y el ardor y la gran ternura con que nos ha amado y nos ama todos los días, dándonos pruebas evidentes de su amor?
Apartado tercero: Las pruebas patentes del inmenso amor de Jesucristo por nosotros.
No hay mayor prueba de amor, para los hombres, que los beneficios, pues así se declara mejor la grandeza de la pasión del que ama, y porque nada nos agrada tanto como un amor que nos es de provecho. Por eso, Jesucristo se ha servido de ese medio para que le amemos. Su Majestad nos ha colmado de beneficios, y el menor de ellos sobrepuja todo lo que podemos merecer y excede todo lo que podemos esperar. Todo el mundo confiesa los beneficios que el Señor les concede; todo el mundo habla del amor del Señor, cuya prueba son esos mismos beneficios, pero, con todo esto, ¡qué pocos son los que se sienten llevados a amar a Cristo, y qué pocos los que se enamoran de su Corazón!
Como hablamos diariamente de la Creación, de la Encarnación y de la Redención nos acostumbramos a estas palabras sin otorgarles la debida reflexión y el merecido aprecio.
Incluso el hombre menos racional se sentiría prendado de amor por la persona de la que recibiera solo la centésima parte de estos beneficios…
Puesto que nuestra alma depende de los sentidos, naturalmente nos mueve poco la memoria de algo solamente espiritual; y así, antes de la Encarnación del Verbo, por grandes que eran los prodigios de Dios en beneficio de su pueblo, era más temido que amado. Pero nuestro Dios —digámoslo así— se ha vuelto más perceptible, al hacerse hombre. Y este Hombre-Dios, que es Jesucristo, ha hecho mucho más de lo que podemos imaginar con el fin de ser amado y amar a todos los hombres.
Si su Majestad no hubiese querido redimirnos, no sería menos santo ni menos poderoso ni menos dichoso; y, no obstante, encarnó la obra de nuestra salvación. Y viendo lo que ha hecho, y la manera y el modo en que lo ha hecho, podría decirse que toda su felicidad dependía de la nuestra; y pudiendo redimirnos a un coste menor, quiso conseguirnos la gracia de la salvación con la muerte, y una muerte de Cruz, la más afrentosa y la más cruel.
Pudo aplicarnos sus méritos de mil maneras, pero escogió la del más prodigioso abatimiento con el que dejó asombrado al Cielo y a toda la naturaleza. Todo esto lo hizo para mover a los corazones sensibles ante las menores señales de amistad: un nacimiento pobre, una vida de trabajo y una pasión llena de oprobios, con una muerte infame y dolorosa. Estos prodigios, que nos asombran, son, precisamente, efecto del amor que Cristo nos tiene.
¿Hemos llegado a entender bien la grandeza de nuestra Redención? Y si es así,
¿estamos, aunque sea medianamente, movidos con el solo recuerdo de este beneficio? El pecado del primer hombre nos acarreó muchos males y nos privó de grandes bienes; pero ¿podemos contemplar a Jesucristo en el pesebre, mirarlo en la Cruz y en la Eucaristía sin confesar que nuestras pérdidas han sido reparadas y que las ventajas del hombre redimido con la Sangre del Señor equivalen, por lo menos, a los privilegios del hombre inocente?
La calidad de Redentor universal es un motivo poderoso que nos tiene que llevar a amar a Cristo. Dice el Apóstol que todos los hombres estaban muertos por el pecado de Adán y que Jesucristo murió universalmente por todos los hombres. Nadie había podido preservarse del contagio de un mal tan grande, y todo el mundo ha conocido el efecto de un remedio tan poderoso. Nuestro Salvador dio toda su Sangre por el infiel que no le conoce, por el hereje que no quiere quererle y por el fiel que, creyendo en Él, se resiste a amarle.
Si reflexionamos sobre el precio infinito de su Sangre, ¿qué diremos de este
Salvador? ¿Y qué sentiremos de la abundancia de su Redención? Pero, además, no se contentó Jesús con pagar las deudas que habíamos contraído, sino que quiso también prevenir todas las que después podíamos contraer, adelantando su satisfacción antes de que las contrajésemos. Añadid a esto los socorros y favores con los que llena a las almas fieles, adormeciendo y endulzando a un mismo tiempo cuanto hay de fastidioso y amargo en este valle de lágrimas.
Si tú, Dios mío, nos das la gracia para comprender tu gran misericordia, ¿será posible entonces no enternecernos y no amar a Jesús con todo nuestro corazón? Este Divino Salvador es amable, porque quiso redimirnos por un camino tan dificultoso; y no es menos amable por haberlo deseado, liberándonos Él mismo por ese medio sin que le moviese otra cosa que su inmensa caridad y el deseo que tenía de que le amáramos.
El Padre Eterno, dice Salviano, nos conocía muy bien, pues nos puso en tan alto precio, de suerte que el mismo Jesucristo fue quien nos tasó y quien se ofreció por voluntad propia a este excesivo rescate… Y después de todo esto, ¡no amaremos a Jesucristo!
Pero advirtamos que, por grande e inefable que es todo lo que el Señor ha hecho por nuestra salvación, el amor que le movió a hacerlo es mucho mayor porque es infinito. Y como si su amor no hubiera quedado satisfecho, mientras quedara aún algún prodigio que hacer, instituyó el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que es el compendio de todas sus maravillas, donde está verdadera y realmente con nosotros y estará hasta el fin de los siglos; y en donde, bajo las especies del pan y el vino, que se convierten en su Cuerpo y Sangre, se hace alimento de nuestras almas para unirse más estrechamente a nosotros o, mejor dicho, para unirnos nosotros a Él más estrechamente.
¿Puede alguien no conmoverse al recordar este prodigio? ¿Puede algún ser humano no abrasarse en el amor de Jesucristo? ¿Tener un Dios ternura, complacencia y ansia por el hombre; desear un Dios unirse a nosotros y desearlo hasta anonadarse todos los días y querer que yo le coma todos los días, sin enfadarse por la indiferencia ni por el disgusto ni por el desprecio de los que no le reciben jamás, ni por la tibieza ni aun por las culpas de los que, muchas veces, le reciben? En fin, ¿estar encerrado sobre un altar, en una custodia, todos los días y a todas horas del día? ¿No son esas pruebas evidentes del amor que Cristo nos tiene? ¿No son motivos capaces de llevarnos a amarle? Hombres ingratos por quienes se han hecho estas maravillas, ¿qué os parece? ¡Jesucristo en el altar se merece que nosotros lo adoremos! ¿No ha dado bastantes testimonios de amor para merecer ser amado? «Si alguno no ama al Señor, que sea anatema» (1 Co 16, 22).
Decía un siervo de Dios:
Verdaderamente, si hubiera algo capaz de hacer menos firme mi fe sobre este misterio [la Eucaristía], no sería el poder infinito que Dios nos muestra en él; sería, si acaso, el amor extremado que nos tiene. Porque si se me pregunta cómo puede ser esto de que el pan se convierta en carne sin dejar de ser pan, cómo puede reducirse a un espacio casi indivisible, bastaría con decir que Dios todo lo puede. Mas si se me pregunta cómo puede ser que Dios ame a una criatura tan vil y tan miserable como es el hombre, y que la ame con ansia, con vehemencia y hasta el punto que la ha amado, confieso que no sé qué respuesta dar, que esta es una verdad que no alcanzo: que el amor que Jesucristo nos tiene es un amor excesivo, un amor incomprensible, un amor inefable, un amor que debe llenar a todo hombre racional de asombro, de admiración, de pasmo.
Yo no sé si todas estas reflexiones serán capaces de mover hoy en día a los fieles; pero sé bien que han movido fuertemente a pueblos más inhumanos y bárbaros, y les ha provocado el llanto la sola noticia de alguna de estas maravillas: «¡Oh, qué buen Dios es el Dios de los cristianos! ¡Qué bienhechor es y qué amable!». ¿Quién, pues, se excusará de amar a un Dios que nos ama tan apasionadamente? Estas reflexiones han sido la causa de que los claustros se hayan llenado de religiosos, los desiertos se hayan poblado de multitud de santos anacoretas, dedicándose y consagrándose todos a la alabanza y al amor de Cristo, para agradecerle la ternura con que nos ama.
Hoy se nos pide que no olvidemos del todo a Jesucristo, que hizo el mayor de los milagros para satisfacer su gran deseo de estar continuamente con los hombres; no se nos pide más que no seamos tan duros e insensibles a los ultrajes que recibe Jesús por el amor que nos tiene. En suma, se nos pide, únicamente, que seamos reconocidos como discípulos de Jesucristo. Digo, por consiguiente, que se nos exhorta a portarnos con Dios, que nos ama hasta el extremo, igual que lo hacemos con los hombres.
Por eso, esta devoción busca inspirar este reconocimiento a Jesucristo y no es más que un continuo ejercicio de amor. ¿No parece razonable? ¡Ay! Es justo buscar el modo de mostrar algo de ternura a Cristo, sobre todo en un tiempo en el que se le ama tan poco. Pocos son los que reconocen sus beneficios, los que siguen sus consejos y los que dan crédito a sus máximas en un tiempo en el que solo hay indiferencia, en el que todo el agradecimiento y el respeto se reduce a algunos ruegos y a algunas ceremonias que la costumbre consigue que parezcan puras exterioridades; en fin, en un tiempo en que su divina presencia causa tedio, y su Cuerpo y Sangre preciosa, fastidio.
Apartado cuarto: La gran ingratitud de los hombres hacia Jesucristo
Verdaderamente, por increíble que parezca, el amor que nos muestra el Hijo de Dios en la Eucaristía no es lo que nos debe sorprender más, puesto que lo que más nos debe anonadar es la ingratitud con que correspondemos a su amor. Es algo admirable que Jesucristo quiera amar tanto a los hombres, pero no es menos admirable que los hombres no queramos amar a Jesucristo, y que no hay nada que pueda causarnos el menor sentimiento de reconocimiento.
Jesús todavía puede tener alguna razón para amar a los hombres, al fin y al cabo, son obras suyas, ama en ellos sus propios dones y, amándonos, se ama a sí mismo. ¿Pero podremos nosotros tener alguna razón para no amar a Cristo? Hablad, hombres ingratos, hombres insensibles, ¿hay en Jesucristo algo que nos ofende? ¿Se puede decir que aún no ha hecho lo bastante para merecer nuestro amor? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Nos hubiéramos atrevido a desear o hubiésemos podido imaginar todo lo que ha hecho para ganar nuestro corazón en este adorable Misterio? ¡Y que todo esto no haya podido causar en los hombres un amor ferviente a Jesucristo!
¿Qué consigue Jesucristo con un abatimiento tan prodigioso? Se podría decir, de algún modo, que todos los demás misterios, siendo todos ellos efecto de su amor, han estado acompañados de circunstancias tan gloriosas y de prodigios tan brillantes que es fácil ver que teniendo cuidado de nuestros intereses no se olvidaba su gloria; pero en este amable Sacramento parece haberse olvidado Cristo de todas sus ventajas y que se ha ocupado solamente de volcar en él todo su amor.
Y, así, un amor tan grande y prodigioso debería despertar un deseo y un amor excesivo en el corazón de todos los hombres. Pero ha sucedido al contrario y parecería que se habría amado más a Jesucristo si Él no nos hubiera amado tanto. ¡Oh Dios mío!
Tiemblo de horror con solo pensar en el trato indigno que te damos en el augusto Sacramento.
¿Cuántos horribles sacrilegios se han cometido contra los altares, los sagrarios y las iglesias? ¿Cuántos oprobios ha recibido el Cuerpo adorable de Jesucristo? ¿De qué modo tan impío e infame le han tratado tan a menudo? Un verdadero cristiano no puede pensar en todo ello sin concebir un ardiente deseo de reparar por todos los medios posibles unos ultrajes tan graves. ¿Y realmente podemos vivir sin pensar en ello? ¡Si por lo menos los creyentes honrásemos a Jesucristo y le consolásemos con nuestro amor sincero por los ultrajes que recibe de los infieles!
¿Dónde se encuentran las iglesias repletas de fieles adoradores? No puede haber más tibieza ni más indiferencia que la que se tiene con Jesucristo en el Santísimo Sacramento; la poca gente que frecuenta los templos ¿no es una prueba evidente del olvido y del poco amor de muchos cristianos?
Los que se acercan más a menudo al altar llegan a acostumbrarse a este misterio y podría decirse que hay, incluso, sacerdotes que tratan con indiferencia y desprecio a Jesús. ¿Cuántos de los que ofrecen a Jesús como víctima abrasada de amor aman de verdad a Jesucristo? En suma, ¿cuántos celebran los divinos misterios con verdadera fe?
¿Podemos creer que Jesucristo es insensible al trato que le damos? ¿Podemos pensar en cómo le tratan y quedarnos insensibles sin intentar, por todos los medios, reparar?
Quien reflexione sobre todas estas verdades ¿podrá dejar de dedicarle todo su amor a este Dios-Hombre, que debería poseer el corazón de todos los hombres por tantos títulos?
Para no amarle es preciso o no conocerlo o ser peor que aquel infeliz demonio, de quien se lee en la vida de santa Catalina de Génova. No se lamentaba de las llamas en las que ardía ni de las otras penas que le atormentaban, sino solamente de que no tenía amor; esto es, aquel amor que tantas almas ignoran o desprecian para su infelicidad eterna.
Acordémonos de que el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento tiene los mismos sentimientos que cuando andaba por las calles de Jerusalén; a saber, arde siempre de amor por los hombres, herido siempre por nuestros males, siempre con ganas de comunicarnos sus tesoros y de dársenos a sí mismo, velando siempre por nosotros.
Está siempre dispuesto a recibirnos y a servirnos de morada en esta vida y, sobre todo, de refugio en la hora de la muerte. Y por todo ello, ¿qué agradecimiento encuentra en el corazón de los hombres? ¿Qué ansias? ¿Qué amor? Nuestro Señor ama, y no lo amamos ni conocemos su amor porque los hombres no nos dignamos recibir los dones con que quiere manifestarse. Los hombres tampoco queremos escuchar las amorosas y secretas lecciones que querría darle a nuestro corazón.
¿No es esto un motivo suficiente para conmover los corazones de cualquier persona, por poco entendimiento que tenga? Al instituir este Sacramento de amor, nuestro Señor preveía toda la ingratitud de los hombres y sentía todo el sufrimiento anticipadamente en su Corazón; no obstante, nada de esto le pudo contener ni impedir manifestarnos el exceso de su amor, instituyendo este Misterio.
¿No será justo que, en medio de tanta gente incrédula, de tantos que le tratan con frialdad, de tantas profanaciones y tantos ultrajes, encuentre nuestro Dios un poco de amor por parte de algunos amigos de su Sagrado Corazón, que lloren las injurias que se le hacen, que sean fieles y continuos en la adorable Eucaristía y no olviden nada para reparar con su amor y con su adoración, todos los ultrajes a los que se expone Jesucristo por su exceso de amor en este augusto Sacramento? Por consiguiente, el fin que se propone en este libro es honrar al Sagrado Corazón, que debemos querer infinitamente más que el nuestro.
Los actos de ofrecimiento, las visitas al Santísimo Sacramento, las comuniones y todas las demás prácticas, que se encuentran en la tercera parte de esta obra, no miran sino a hacernos más fieles, haciéndonos amar ardientemente a Jesucristo. Y así, como no parece que se encuentre otra devoción más justa ni más razonable, tampoco se encontrará otra, quizá, más provechosa para nuestra salvación y perfección.