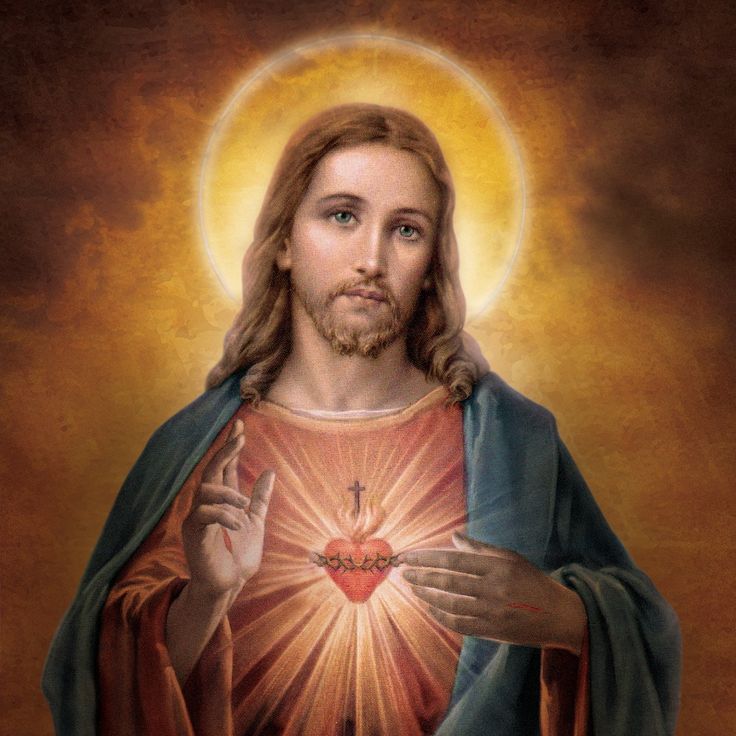Por Gervais DUMEIGE, SJ
- Kardia, cor
Es la palabra principal, cuyos significados son múltiples (y más ricos que “Cor”) en la patrística.
El corazón es la sede de los afectos y de la voluntad–en este sentido se habla del Corazón de Cristo–; también se habla según un significado simbólico. El corazón significa también Espíritu–visible de Dios–que conoce –la ley natural-susceptible de ser iluminado por Dios.
Significa, además, alma–imagen de Dios–, origen de actos morales -sometida, también, a los espíritus buenos y a los malos-. También es la sede de la presencia divina.
- Los temas del corazón en la contemplación pastoral de los Padres
Son numerosos y, sobre todo, se entrecruzan entre sí. Con gran frecuencia, parten de la Escritura: Jn 7,38; Jn 19,34; Cant 4,9; Éx 17,1-7;1Cor 10,4; Jn 13,25 y 21,20, y desarrollan el tema del manantial de la vida, fuente de toda gracia.
- “Ríos de agua viva brotarán de su seno” (Jn 7,38)
En el ambiente de Alejandría y, especialmente, en Orígenes, se creyó que la frase bíblica se refería al creyente sediento. La fe hará en él una fuente viva. No se hace mención de la fuente primera en la que el creyente habría bebido. Orígenes desarrolló esta interpretación. La fe vendrá a ser gnosis. El agua viva será el agua de la doctrina, que se desbordará del gnóstico sobre sus hermanos. “Studeat unusquisque vestrum divisor effi-ci aquae ejus… flumina de ventre suo educat aquae vivae salientis in vitam aeternam” (Cada uno de vosotros procure hacerse distribuidor de sus aguas… extraiga de su seno aguas vivas que emanen para la vida eterna).” Qui credit in eum (Christus), non solum puteum… sed et flumina habet intra se” (Quien cree en Él, tiene en sí no sólo un pozo… sino también ríos). También se dice que ese río es el Espíritu: a quienes se les dé, de ellos brotarán ríos.
San Atanasio hace suya esta exégesis; lo mismo hacen Dídimo el Ciego, Cirilo de Alejandría’, Cirilo de Jerusalén’ y los Capadocios, especialmente Gregorio de Nisa, quien dirá que el «místico» es «el tesoro del agua viva». Para Ambrosio, el lugar espiritual en el cual Cristo derrama el agua viva, el Espíritu, es el interior del hombre que, para Ambrosio, equivale al Paraíso. “Ex quibus colligitur paradisum ipsum non terrenum videri posse, non solo in aliquo, sed in nostro principali, quod animatur ct vivificatur animac virtutibus et infusione Spiritus Sancti” (De lo cual se colige que puede verse el paraíso mismo no terreno, no en alguno sólo sino en el nuestro principal, que está animado y vivificado por las virtudes del alma y por la infusión del Espíritu Santo). Los demás autores latinos adoptarán esta exégesis (Jerónimo, Cesáreo de Arles); para ellos, las corrientes de agua viva son los flujos del conocimiento de la Escritura, que se desbordan en la enseñanza a los demás; también son las virtudes con las cuales se hace posible servir al otro. «Qui cum sincerum vivo de fonte liquorem gustarint, ipsi profundent flumina ab alvo cordis et irriguas praebebunt fratribus urnas» (Quienes gustaren sinceramente el agua de la fuente viva, derramarán ríos del interior del corazón y ofrecerán a los hermanos benefactoras reservas) (El obispo Ruricus recibió este poema de Paulino de Nola).
La otra interpretación del texto joánico es la que Hugo Rahner llama “efesina”. Según esta, las aguas vivas fluyen del seno de Cristo. Se la encuentra en Hipólito de Roma «. Cristo es el Paraíso, del cual fluyen los cuatro ríos: «Fluye ahora una corriente ininterrumpida de aguas y parten cuatro ríos que se derraman por toda la tierra. Lo vemos en la Iglesia. Cristo es la corriente y es predicado en el mundo entero por los cuatro evangelios. Derramándose sobre toda la tierra, santifica a todos los que creen en él. De esto da testimonio el profeta con las palabras: “de su cuerpo brotarán aguas vivas”. Aquí, el profeta es san Juan. Para Ireneo, el agua, el Espíritu Santo, fluye hacia nosotros desde el Corazón de Cristo. Donde se encuentra la Iglesia, se encuentra también el Espíritu de Dios… Quien no participa de este Espíritu, no recibirá el alimento vital del seno de nuestra madre, la Iglesia, ni beberá de la fuente cristalina que mana del cuerpo de Cristo.
Igual testimonio encontramos en las Actas de los «Mártires de Lyon y de Vienne». Se dice en ellas del diácono Sanctus: «Se mantuvo firme e inquebrantable y continuó sin desfallecer en su profesión de fe. Un rocío fortificante del cielo derramó aquella agua viva venida de las entrañas de Cristo».
Otro texto de san Ireneo recuerda el tema de la roca espiritual que calma la sed en el desierto. “De la misma manera que calmó la sed y permitió a los judíos que bebieran en el desierto, esa roca, que era Cristo, permite ahora que los creyentes beban las aguas espirituales que fluyen para la vida eterna”. Cristo sufre y da la vida; está clavado y, sin embargo, es la fuente del agua viva. Esta agua es el Espíritu. Ahora bien, donde está la Iglesia, allí también está el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí también está la Iglesia y toda gracia 16. Para Justino, en su Diálogo con Trifón, Cristo es la roca espiritual, el hueco de la piedra del que fluye el agua verdadera, diferente de las cisternas judías. Justino llama a Cristo preferentemente “el Traspasado”: del hueco de su cuerpo, como de una roca, nació el nuevo Israel. Aquí, la insistencia se presenta en el cuerpo de Jesús, verdadero hombre, y contrapesa una exégesis espiritualista favorecida por Orígenes. La mención de la roca alude a las profecías que prometían los bienes mesiánicos (Jer 2,13; Is 33,16 y 43,19). El mismo eco encuentra, en África, en Cipriano de Cartago, quien une estrechamente las fuentes del Paraíso y la Iglesia: «Numquid de Ecclesiae fontibus rigare potest qui intus Ecclesiam non est?Clamat Dominus ut qui sitit veniat et bibat de fuminibus aquae vivae quae de ventre eius fluxerunt» (¿Puede, acaso, regarse con las fuentes de la Iglesia lo que no está dentro de la Iglesia?. El Señor clama que quien tenga sed venga y beba de los ríos de agua viva que manaron de su seno). El agua que mana de la roca: «quod in Evangelio adimpletur, quando Christus, qui est petra,finditur ictu lanceae in passione》 (Lo cual se cumple en el Evangelio, cuando Cristo, que es la roca, es alcanzado, en la pasión, por la lanza).
También puede consultarse el texto de De montibus Sina et Sion, de autor desconocido, donde leemos: «… Tu ley está en medio de mi corazón. Por ello fue traspasado Cristo y de su costado se derramó el brebaje de la sangre y el agua. De Él se formó la santa Iglesia…». Finalmente, debemos citar a Ambrosio: «Bebe de Cristo, porque es la roca de la que fluyen las aguas; bebe de Cristo, porque es la fuente de vida; bebe de Cristo, porque es el río, cuya corriente alegra la ciudad de Dios; bebe de Cristo, porque es la paz; bebe de Cristo, porque de su seno brotan ríos de agua viva» 22. El año 432, podía leerse en el baptisterio de Letrán: «Aquí está la fuente de la vida, que lavó el mundo entero, tomando su principio de la herida de Cristo».
Varios son los Padres que consideran el costado traspasado como la apertura de la puerta del Templo. «Encontré un tesoro admirable y quedé encantado de esas riquezas espléndidas», dice el Pseudo-Crisóstomo. Sin embargo, fieles a su contemplación mística, los Padres consideran que La Iglesia nació del costado de Cristo, como Eva de Adán, y que la Iglesia es la nueva Eva nacida del nuevo Adán, que duerme su sueño en la cruz.”Hic secundus Adam, inclinato capite, in cruce dormivit, ut inde forma-retur ei coniux, quod de latere dormientis efluxit…Dormit Adam ut fiat Eva; moritur Christus ut fiat Ecclesia” (Este segundo Adán, reclinada su cabeza, durmió en la cruz, a fin de que de allí se le formase una esposa, que fluyó del costado del que dormía… Adán duerme para que se forme Eva; Cristo muere para que se forme la Iglesia).
También la Iglesia son los sacramentos, simbolizados por el agua y la sangre: el bautismo y la redención (o el martirio o la Eucaristía). «Los sacramentos por los que los fieles se inician», dice san Agustín. Vemos cómo, a partir de san Pablo, la tipología (Rom 5,14) establece una relación entre Adán y Eva, entre Cristo y la Iglesia (Ef 5,29-30). Relacionada con la teología de Juan sobre «el agua y la sangre», y estableciendo una relación entre los sufrimientos de Cristo y la efusión del Espíritu, la interpretación de Tertulano: “El sueño de Adán fue una figura del sueño de Cristo, que se durmió en la muerte para que, por una herida semejante de su costado, se formase la Iglesia, verdadera Madre de los vivientes”, se prolonga en san Agustín y pasa a la catequesis popular, creando, entre los cristianos, el clima de la Ecclesia Mater, nacida, ella misma, del amor de Cristo, que es un elemento de la devoción al Corazón de Jesús.
Atraídos por el misterio, los Padres vieron en san Juan el contemplativo que saca del Corazón del Señor las aguas vivas. La reflexión sobre Juan 13,23, cuyo punto de partida parece ser también Orígenes, se extiende a san Ambrosio, san Juan Crisóstomo, Paulino de Nola, Agustín, Gregorio de Tours y Gregorio el Grande. Juan es el que bebe, en el principale cordis, los tesoros de ciencia y sabiduría (Orígenes); el que mejor manifiesta la divinidad de Jesús (Orígenes); el que del seno de Jesús llega al seno del Verbo y al seno del Padre (Orígenes); el que conoce los misterios de la sabiduría divina (Ambrosio); es el hijo del trueno, que bebió de la fuente divina (Crisóstomo); que bebe las cosas más secretas de lo íntimo del Corazón (Agustín); el que siendo el único que descansó sobre el pecho del Señor, fue el primero en descubrir la resurrección de su cuerpo (Paulino de Nola). “En el banquete santo de la Cena mística, descansaba sobre la fuente eterna de la vida, sobre el pecho del Salvador. Bebiendo allí los raudales ininterrumpidos de la doctrina celestial, se vio lleno de revelaciones profundas y misteriosas hasta tal punto que, superando a toda otra criatura, su espíritu arrobado contemplaba y su voz evangélica proclamaba que en el principio era el Verbo…”. Por su parte, Gregorio de Nisa, comentando el Cantar de los Cantares, dice: “Quien, durante la Cena, reposó sobre el pecho del Salvador, saboreó la leche de la doctrina del Verbo y sumergió su corazón en esta fuente de vida, como una esponja que se empapa en el agua. Totalmente impregnado de los misterios que Cristo le da a conocer de manera realmente inefable, el Apóstol se nos presenta con el alma desbordante de los dones que recibió del Verbo y que bebió en su verdadera fuente”.
- Los sentimientos del Corazón de Jesús
Debiendo unir firmísimamente la humanidad y la divinidad en Cristo, algunos Padres comentan el Evangelio, en su catequesis y en sus homilías, oponiendo antitéticamente los rasgos señalados en la Escritura, que manifiestan a Jesús como Hombre-Dios. Al proceder así, se explayan en los afectos humanos de Jesús. Lo hacen en forma de ampliación de los artículos cristológicos del Credo 30.
Existen también otras alusiones, frecuentemente unidas a la Escritura, que describen los sentimientos del Corazón de Jesús. «¿Se reducirían, entonces, a esto, Señor, ¿todos los tesoros de sabiduría y de ciencia que se esconden en Vos? ¿Sería mucho aprender de Vos, que sois manso y humilde de Corazón?». «Jamás Cristo entristeció a los débiles, ni manifestó dureza alguna, ni siquiera para con los arrogantes y orgullosos. Su corazón se muestra siempre lleno de mansedumbre y humildad para con todos los hombres sin excepción; a todos dio a conocer, con autoridad, las cosas de Dios»32.
Cristo acepta el oprobio por misericordia33. «Mi corazón está pronto, Señor; mi corazón está pronto» (Sal 56,7). “¿Qué han hecho? Han cavado una fosa para mí. ¿Mientras preparaban trampas bajo mis pies, e cómo no iba yo a preparar mi corazón a la resignación? ¿cómo mi corazón no estaría pronto al sufrimiento?”. Hesiquio de Jerusalén dice: «Experimentó cómo el dolor llegaba hasta su corazón, por amor a nosotros; por esto decía: mi alma está triste hasta la muerte». En un manuscrito siríaco del siglo IV, de autor desconocido, se lee: «Su corazón se llenó de tristeza a causa de nuestras iniquidades, es decir, por efecto de su amor por las criaturas expuestas a perderse… El Señor se entristeció también a la vista de aquellos que lo entregaron a la muerte y lo crucificaron; al orar por ellos con lágrimas, nos enseñó a orar por aquellos que se ensañan contra nosotros; nos enseñó a ofrecer nuestras súplicas por ellos». Hilario de Poitiers introduce, en el sufrimiento de Cristo, el aspecto del “consuelo” que debemos ofrecerle: «Dispuesto a morir por nuestra salvación, experimentaba también otro deseo que expresaba así: 《Esperé a alguien que se compadeciera conmigo y nadie quiso hacerlo…》 (Sal 58,21). «Vino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no encontró a nadie que lo consolase y le demostrara compasión en medio de sus sufrimientos». También el sufrimiento redentor es fuente de alegría. Teodoreto, obispo de Ciro, hace este comentario al Cantar de los Cantares: «Su corona de espinas fue la diadema de su caridad, de esa caridad que lo llevó a aceptar espontáneamente las ignominias y las torturas que debían llevarlo a la muerte. Llama al día de su muerte, el día de la alegría de su corazón»38. Gregorio el Grande comenta el mismo texto, añadiendo una nota marial y eclesial: “El día en que se realizó esta unión (de la encarnación) es el día de su desposorio; fue un día de gozo para su corazón”.
El corazón del cristiano debe ser, a imitación del Corazón de Cristo, «ese corazón más alto que los cielos, más ancho que la tierra, más resplandeciente que el rayo luminoso y más ardiente que el fuego… Podemos afirmar que el corazón de Pablo era el Corazón de Cristo». Un monje sirio, Cyrillonas, introduce el tema del amor ardiente; “(Los Apóstoles) dijeron al Señor: Dinos, ¿quién es el desvergonzado que, sentándose contigo a la mesa, no siente que su corazón arde de amor, siendo que, al encontrarse cerca de Ti, se halla junto a una hoguera ardiente?”
En esta misma línea, san Gregorio el Grande escribe: “Nuestro corazón es el altar de Dios; en él, el fuego debe arder sin cesar; allí debemos activar constantemente la llama de nuestra caridad para con el Señor… Quien mantiene en sí el fuego de la caridad, se ofrece en holocausto, en medio de esa llama que lo consume…El mismo se coloca como víctima en el altar de su corazón, inflamado por los ardores de la caridad”.
Gregorio el Grande será uno de los autores que, citado frecuentemente, alimentará la piedad de la Edad Media. La vinculación que establece entre el corazón, el amor y el fuego, volverá a aparecer tardíamente en el culto al Corazón de Cristo.
- Los Comentarios al Cantar de los Cantares
Si bien no es posible establecer una relación directa entre la devoción al Corazón de Jesús y las obras patrísticas, debemos admitir que el corto poema místico presentaba numerosos versículos, cuya interpretación inflamaría el amor cristiano. Las bodegas en las que la novia es introducida (1,4), el recinto del amor (1,12), la enfermedad de amor (2,5), la grieta de
la roca (2,14), el día de las bodas, “día del gozo de su corazón” (3,11), la herida del corazón, «vulnerasti cor meum» (4,9), el sello sobre el corazón y el amor fuerte como la muerte (8,6) dan ocasión, entre otros pasajes, a comentarios en que se insiste en las relaciones de Cristo y el alma. Es un camino de aproximación indirecto hacia el Corazón de Jesús.
Es cierto que la patrística no da sino algunos textos aislados. El aspecto místico se destaca más en Oriente que en Occidente. La exégesis del Cantar de los Cantares encuentra interpretaciones diferentes. La Esposa es el nuevo pueblo de Dios (Hipólito), el alma enamorada del Logos y también la Iglesia (Orígenes), el Cuerpo místico de Cristo y la Iglesia misionera (Gregorio de Elvira). En san Ambrosio–quien no comentó expresamente el Cantar, pero que frecuentemente utilizó algunos versículos–, se une, a la interpretación eclesial y personal, la interpretación marial.
Dentro de esta diversidad, saquemos de Hipólito de Roma la idea de que «las almas virginales que lo buscan y adoran el escabel de sus pies cuando descubren dónde se encuentra, son aquellas que se engalanan, cuando conocen el lugar de su1 descanso, a fin de que en ellas se revele la gloria del Señor»43. Acerca del Cantar de los Cantares, dice Hipólito: “Decidnos su naturaleza (del Amado) y dadnos una señal clara para que sepamos que la flecha de amor ya se halla clavada en tu corazón”. Orígenes, promotor de la exégesis espiritual, en sus homilías y sus comentarios, dramatiza el Cantar de los Cantares y ve, en las hijas de Jerusalén, el coro de los perfectos. Canta el amor espiritual, habla de la «caridad ordenada» (a la que volverá a aludirse en la Edad Media) y adapta el vocabulario del amor en el alma de los creyentes 45. Anima al alma a que conozca a Dios por el Verbo: “El alma se siente impulsada por el amor y por el deseo; cuando descubre la belleza admirable del Verbo divino, ama su aspecto y recibe de Él como una marca y una herida de amor”. Se trata de pasar de conocimiento de los sentidos a una experiencia del conocimiento contemplativo, en el que el alma, purificada en sus actos y en sus costumbres, es conducida a un discernimiento, llega a las verdades de la fe y a los misterios (mística) y se siente inflamada de un amor sincero y espiritual por la contemplación de la divinidad. El corazón (principale nostrum), en lo alto de la ascensión, mucho más allá de la filosofía y de la fe, será el punto de encuentro para el alma que tiende hacia los secretos misteriosos de la sabiduría (BAEHRENS, 231). Las traducciones latinas de Orígenes por san Jerónimo y por Rufino de Aquilea, llenan el vacío dejado por comentarios latinos desaparecidos (o no encontrados), de los que sabemos que eran numerosos antes del año 300 (Victorino de Pettau, Reticius d’Autun, Hilario de Poitiers).
Gregorio de Elvira, quien insiste en la Iglesia virginal, recuerda el beso místico que une la paz celestial con la verdad de la tierra. Un hermoso texto asocia la Iglesia y sus sufrimientos a Cristo: “La Iglesia quiere estar, para Cristo, sometida a los males, es decir, a los peligros y a los sufrimientos… Tenemos allí la herida que nos conduce al sufrimiento: quiero decir, el amor de Cristo”.
Ambrosio no presenta un tratado sistemático sobre el Cantar de los Cantares; sin embargo, sus escritos acerca de la virginidad, su «explicación del salmo 118» y su «De Isaac vel anima» echan mano de numerosos versículos. Con la tendencia, al igual que Orígenes, hacia el conocimiento místico, supera la Ley Antigua por el amor, dando una interpretación tipológica de la historia de la salvación y viendo en la pasión, el punto culminante en el que el Esposo y la Esposa viven la herida de amor. La muerte mística a todo lo que es terreno se realizará por el excesus mentis y la ebrietas. Con Metodio de Olimpio, también Ambrosio pertenece al número de los que abrieron a las mujeres las puertas de la mística. Ya dijimos que su exégesis va del alma individual a la Iglesia y a la Santísima Virgen María. «En muchos pueblos, la Iglesia, o el alma en cada persona, se halla unida al Verbo de Dios, como a un esposo eterno, sin que en nada sufra su pudor». “Hijas mías, imitad a María, a quien conviene perfectamente lo profetizado acerca de la Iglesia”. Para él, «el beso del Verbo divino es la iluminación por la cual el Espíritu Santo da a conocer el sentido de la Escritura. La ascensión del alma prosigue hacia la perfección, pero de una perfección que es útil al prójimo». Perfecta, si bien no por sí misma, interviene por los demás; para salir del seno del Padre y para salir como el esposo que abandona la cámara nupcial, corre, a fin de ganar a los débiles: no se queda en el palacio secreto de su padre, donde no la podrían seguir los que no son capaces, sino que quiere reunir los e introducirlos en la casa custodiada por el esposo» . Estas homilías pasaron al pueblo cristiano, con el objeto de convencerlo de que Cristo siempre está con él. «Junto a mí está quien dejó este mundo; está presente en mí quien piensa en mí, quien me mira, quien espera de mí y de quien yo soy un miembro; presente en mí está quien está ausente de sí mismo; está presente en mí quien se negó a sí mismo; está conmigo quien no se queda dentro de sí mismo; quien está en carne no está en el espíritu; está conmigo quien sale de sí mismo; junto a mí está el que estará fuera de sí mismo; me pertenece enteramente quien por mí perderá la vida». Estas palabras que se ponen en boca de Cristo, recuerdan la intimidad a la que es llamado el cristiano.
El afecto que san Ambrosio manifiesta por el Cantar de los Cantares no va a ser compartido por su discípulo, san Agustín. Este desarrolla su pensamiento en otra línea, especialmente, la del “corazón”.
- De la Patrística a la Edad Media
Debemos pasar aquí por un período indefinido, que se extiende desde el siglo VII al X. Los autores cristianos prolongan, no siempre con mucha originalidad, las líneas trazadas por sus predecesores. La cronología de algunas obras es dudosa. El campo está todavía mal explorado. Aquí sólo presentaremos algunos sondeos.
Una biografía de santa Radegunda (+ 587) nos cuenta que la santa se retiró a un lugar que le había concedido el rey Clotario I. «Vio un pájaro en forma de hombre y a hombres que estaban sentados sobre sus piernas. Ella misma se encontraba de rodillas. Él le dijo: Ahora estás sobre mis rodillas; pronto podrás estar sobre mis pechos, Es el primer caso que se conoce de un reposar sobre el pecho de Cristo, a la manera de san Juan.
Los Improperios, cuyo origen podemos remontarlo al siglo VIII, que se cantan el Viernes Santo durante la adoración de la Cruz, traen, entre sus reproches, dos preguntas de Cristo a su pueblo: «¿Qué debería haber hecho por ti, que no lo haya hecho? Con un golpe de lanza traspasaste el costado de tu Salvador» (Gran improperio ); «Yo abrí para ti las olas del mar. Y tú, con un golpe de lanza me abriste el costado» (Improp. ). Escuchados en silencio, en Jerusalén, en el siglo IV iban acompañados por la repetición del Trisagio y llevaban la atención de los fieles al costado traspasado.
En el siglo VI, la “lanza” que atravesara el costado del Señor y que santa Elena encontrara en el siglo IV, pasó a conservarse en la iglesia de Sion. Allí estará hasta el momento en que la invasión persa obligue a que se la traslade a Santa Sofía de Constantinopla, en 614.
En la liturgia bizantina, un cuchillo en forma de lanza sirve para representar la transfixión del costado. Mientras el diácono derrama el vino, durante la preparación, sobre la hostia se hace una marca en forma de cruz. La parte central, el «cordero», se la separa de la hostia. Esta costumbre es atestiguada por san Germán de Constantinopla, en la primera mitad del siglo VIII. Ya es corriente durante el siglo IX. fermos y toda la Sinagoga se convirtió. Sea cual fuere el valor histórico de esta tradición, da testimonio de la atención que presta un concilio a un milagro del crucifijo que sangra. Es una manera bastante materializada de traducir el poder redentor de la sangre de Jesús.
En el siglo IX, los monjes irlando-escoceses traen al continente europeo la devoción a las llagas de Cristo, unida a la disciplina de la penitencia, que van a difundir en sus misiones.
Las llagas de Cristo y el costado traspasado
Hay algunos pasajes de la Escritura que nos invitan a reflexionar sobre ellos; tales son Jn 19,34; Jn 7,37; Sal 21,17; Is 53,5; Zac 12,10 y las apariciones de Jesús: Lc 24,39; Jn 20,20.
La patrística los ha considerado como «cuerpo del Señor» (Hipólito); grietas de la roca (Justino); roca de donde manan las aguas de la gracia (Ambrosio); puertas de la vida, de donde brotan los sacramentos de la Iglesia (Agustín); apertura hacia el Paraíso (Cesáreo de Arlés); lugar de nacimiento de la Iglesia (Juan Crisóstomo); fuente de vida purificadora del mundo (León Magno); refugio del alma (Beda el Venerable).
Agustín distingue entre “heridas” y “cicatrices”. Cristo se nos presenta con estas para curar la incredulidad de nuestros corazones. Llagas sangrientas o dolientes, continúan existiendo después de la resurrección de Jesús. Llevan a la devoción, a la compasión y al amor. San Pedro Damián (+1072) piensa en las cinco llagas que curan los pecados de los cinco sentidos. “(Cristo) es despojado de las vestiduras, se lo ata, se le cubre de escupitajos, su carne está atravesada por cinco heridas, a fin de que podamos ser curados de la irrupción de los vicios que penetran en nosotros por los cinco sentidos”.
Para san Agustín y san León, Longinos (el soldado, centurión y, más tarde, evangelista de Capadocia) perforó el costado derecho. Ezequiel,41,1, habla del agua que sale del Templo por el lado derecho, alusión velada al agua bautismal. La iconografía tradicional también fija la transfixión a la derecha. Los liturgistas de la Edad Media explicarán que el trozo del costado derecho de la hostia simboliza la herida6. Nos encontramos en el punto de partida de toda una corriente que relaciona la devoción al Corazón con esas aguas.
Se hace difícil relacionar los cuatro ríos del Paraíso y el cordero sobre su trono (Apocalipsis) con las heridas de Cristo. Señalemos que, en San Apolinar Nuevo de Rávena, en los mosaicos del ciclo superior, Cristo muestra al apóstol Tomás una amplia llaga (siglo VI); que, también en el siglo VI, el Codex de Rabboula muestra las cinco llagas de las cuales brota la sangre. Este evangeliario siriaco data del año 586. Esta misma representación la encontramos en un relicario de madera del siglo VII (Museo Vaticano). En el siglo VIII, en el Foro de Santa María la Antigua, encontramos un fresco que simboliza la fuerza que sale del Logos vivo y triunfante.
También es importante para la teología de la espiritualidad, observar que, hasta la mitad del siglo VI, la representación de Jesús crucificado no es doliente sino triunfante. El Cristo que encontramos en la puerta de madera de la basílica de Santa Sabina (hacía el año 430) está casi desnudo; apenas si hace pensar en la cruz; no tiene expresión de sufrimiento y parece en actitud de oración. Otra representación en marfil (años 420 a 430) muestra a Cristo sin barba y con los brazos extendidos, en el momento en que el soldado lo va a traspasar. La escena no da la impresión de sufrimiento. Tampoco lo hace el Codex de Rabboula ya mencionado, en el que Cristo lleva sobre la cruz un kolobion de púrpura. Longinos lo atraviesa. La Virgen y san Juan se hallan presentes. No era posible, durante los primeros siglos, representar a Cristo doliente y condenado, incluso después de la libertad que Constantino acordara a la Iglesia. La cruz (a veces sin tener a Cristo, pero sí adornada con piedras preciosas, y colocada sobre un cojín imperial de púrpura) aparece gloriosa. Guarda la majestad hierática del triunfo. Sólo en el siglo X, la Edad Media meditará en los textos y pintará o representará los detalles de la crucifixión dando de ellos una imagen concreta. Podemos ver en esto un cambio en la sensibilidad cristiana, una mayor atención a los sufrimientos del Hombre-Dios, quizá un movimiento destinado a acercar a Cristo al hombre que, al acentuar el realismo de la Encarnación, corre el riesgo de desequilibrar, en ciertos casos, la unidad misteriosa del misterio pascual.
- Lento avance hacia el corazón
«Fue de manera tardía y por destellos repentinos, como el pensamiento de los Padres de la Iglesia se dirigió hacia el corazón vulnerado. Los contemplativos y los maestros de la vida espiritual de la Edad Media comenzaron tímidamente a orientar su propia devoción y a orientar la de almas selectas en esta dirección». No podemos dejar de aceptar esta afirmación. Muchas son las razones que se dan en este sentido. El Imperio romano se había desmoronado. Aparecían nuevos reinos, en los cuales el cristianismo penetraba lentamente. La patrística se encuentra en el ocaso. Lo mejor que tenía es transmitido, pero por abreviadores y coleccionistas (que prestaron el servicio de salvar numerosos textos y de reproducir el pensamiento de los grandes escritores). Las Iglesias Oriental y Occidental vienen a ser hermanas alejadas. El renacimiento carolingio no será de larga duración. Los historiadores llamaron al siglo x «siglo de hierro». Se va hacia una expansión lenta en el siglo XII. Sin embargo, sería injusto no señalar que, en esta marcha, la orden de san Benito, con su rápida fundación de monasterios, que se constituyeron en centros de oración y de cultura, domina el siglo VI y continúa su irradiación por largo tiempo, incluso en tiempos en que la reforma de Benito de Aniano hará el relevo de la fundación de Benito de Nursia. Los abades benedictinos, en especial, alimentan a sus monjes con sus homilías o con sus comentarios de la Escritura y, en sus obras, encontramos hatos en el camino que conduce al Corazón. Se mantienen, a veces, dentro de la línea tradicional marcada por la exégesis de los Padres. A veces, vuelven a tomarla con cierta originalidad. Su estilo parenético se expande frecuentemente en oraciones yen medicaciones, que ayudarán la oración de sus hermanos.
Durante este largo período de transición, debemos señalar, una vez más, los comentarios al Cantar de los Cantares, la Iglesia que recoge la sangre de Jesús, las gracias místicas sacadas de la fuente que es el Corazón y la devoción a la Pasión, ya cultivada por la Iglesia siria. Beda el Venerable, en su Comentario al Cantar de los Cantares, considera que la herida de amor fue provocada por la hermosura de la Iglesia, a la que ve extenderse por el mundo: «Lo que más me inflama de amor por ti (dice Cristo) es tu unidad en la fe y la caridad. Esto, sobre todo, fue lo que me hizo aceptar por ti la sentencia de muerte». Insiste también en el hecho de que el costado fue «abierto» y no solamente «herido». “Quienes penetran por la puerta abierta del costado, encuentran allí el camino hacia lo invisible”. Juan es verdaderamente el águila en cuyo vuelo se ocupa menos de los acontecimientos de la vida de Cristo, que conoció, en la sublimidad de su espíritu: el poder eterno de la divinidad, por el cual todo fue hecho.
EI simbolismo del Templo es utilizado por Juan Damasceno: “Un soldado golpeó con la lanza el costado de Jesús. Con ello, abrió una puerta en el muro del templo; al ingresar allí, descubrí un tesoro que contiene abundantes riquezas…”
Podemos atribuir a Ambrosio Autpert, abad benedictino de Volturno, una oración de intercesión por los difuntos: «Os rogamos por las almas de los fieles difuntos para que este gran sacramento de amor sea para ellas salvación, salud, alegría y refrigerio… lo mismo que esta fuente de amor que, por la lanza del soldado, brotó de vuestro costado, a fin de que, sostenidas, saciadas, confortadas y consoladas, esas almas exulten en alabanza y gloria vuestra».
En las últimas letras de un acróstico griego, leemos: “Cuando el costado fue herido por la lanza, derramó sangre y agua; es el testamento nuevo que purifica los pecados”. Posteriormente encontramos a Alcuino, teólogo de Carlomagno, que da este comentario al Cantar de los Cantares: «Día de bodas, día de gozo para su corazón», es el día de la redención del género humano. Paulino de Aquilea (+ 802) había desarrollado en rimas afectivas las ideas de los Padres sobre el costado, fuente de agua viva: «Quando se pro nobis sanctum/fecit sacrificium,/tunc de lateris fixura/fons vivus elicuit,/ de quo mystice fluxerunt/ duo simul ilumi-na:/Sanguis nam redemptionis / et unda baptismatis» (Cuando se hizo sacrificio santo por nosotros, entonces brotó de la herida del costado una fuente viva, de la cual se derramaron juntos místicamente dos ríos: a saber, la sangre de la redención y el agua del bautismo).
Rábano Mauro, abad benedictino de Fulda (+853), contempla la cruz y ve en el costado abierto la prueba del don total de Jesús. «Cristo quiso morir con los brazos abiertos para reunimos a todos en un solo abrazo; nos llama a todos a sí y a nadie rechaza; inclina la cabeza y ofrece a sus enemigos el beso de la paz, olvidando toda injuria e, incluso, ofreciendo satisfacción por esta; su cuerpo atravesado por todas partes y su costado abierto nos muestran que ha dado su cuerpo y su sangre, su corazón y su alma, más aún, la divinidad y la humanidad y, con ellas, la vida y la regeneración a nosotros todos y a cada uno en particular» .
Teodulfo, obispo de Orleans (+ 821), aprovecha litúrgicamente la sangre y el agua: «Se mezcla el agua a la sangre, ya sea porque brotó con la sangre del costado del Señor, ya sea, según la interpretación de los antiguos, porque así como el vino significa a Cristo, así el agua significa al pueblo. El agua y el vino se encuentran mezclados inseparablemente en el cáliz, porque la Iglesia está estrechamente unida a su Cabeza» 70. Igual tema encontramos en Pascasio Radberto, abad benedictino de Corbie, en su Liber de corpore et sanguine Domini7, Grimaldi, abad benedictino de Saint-Gall(+872), introduce en un prefacio litúrgico para la fiesta de san Juan las consideraciones de sus predecesores acerca de Juan en la Cena: “Durante la sagrada comida de la Cena mística, descansó sobre la fuente misma de la vida, de donde sacó las aguas de la doctrina celestial que no cesan de brotar…”.
Debemos hacer una mención especial de Jorge, metropolitano de Nicomedia (+ 860), quien contempla a María al pie de la cruz: «Las llagas profundas que Jesús recibió en sus manos fueron causa de mortal dolor para vuestro corazón. Los clavos que traspasaron sus miembros hirieron cruelmente vuestra alma». Su piedad lo lleva a un gesto de amor: “Beso la lanza que anuló la sentencia de condenación pronunciada contra nosotros y que abrió la fuente de la vida inmortal. Beso el sagrado costado de Jesús, de donde brotaron las aguas vivificantes, destinadas a alimentar el río inagotable de la vida incorruptible”.