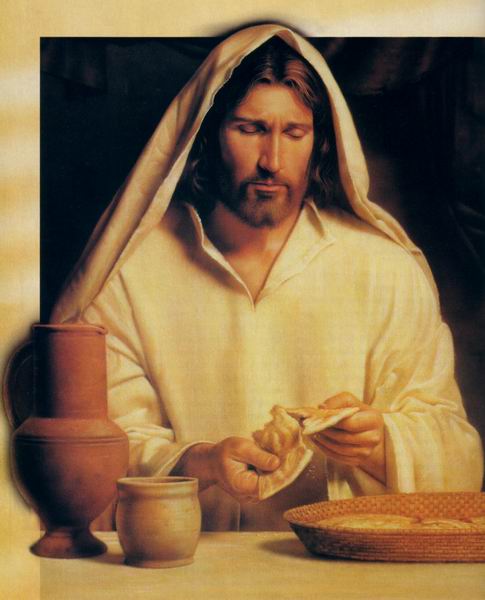Del libro”El Sagrado Corazón y el año Santo”, de Don Marcelo Gónzalez, Cardenal de Toledo.
“El secreto del cristianismo es el amor salvífico de Dios, y, por tanto, también de Cristo, el cual me amó y se sacrificó a Sí mismo por mi (Gal 2,20). Esta es la religión fundada por Jesucristo; una religión nacida de la bondad infinita de Dios, hasta llegar a la inmolación de Jesús sobre la Cruz y hacer de Él una víctima por nuestra salvación “(Pablo VI, audiencia general, miércoles 20 de febrero de 1974). Dios ha amado al mundo, que estaba perdido, y el Corazón de Jesús es el amor de Dios en el mundo; en Él encontraremos a Dios como misterio de salvación y en Él Dios se convierte en Corazón de nuestros corazones “porque ilumina los ojos de nuestro corazón para que conozcamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados” (Ef 2,18).
Sólo en Él hallaremos nuestro centro y nuestra unidad, nuestra paz y reconciliación. Mientras dure nuestro peregrinaje, necesitamos vitalmente de Él para ir por el camino recto y sin desfallecer. “Venid a Mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y Yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mateo 11,28-30). Necesitamos de Él para estar en la verdad, y cuando lleguemos a la bienaventuranza, en Él estará nuestra plenitud.
La reconciliación que el Señor nos ha merecido no consiste sólo en quitar el obstáculo que nos separa de Dios y hacer posible la relación con Él, sino que nos concede un nuevo corazón para amar, ya que es Cristo quien vive en nosotros la existencia humana toma por Él una nueva orientación y se convierte en un existencia según los designios de su Corazón, en la que sólo falta la cooperación nuestra. Todo el que está unido a Cristo es nueva criatura, porque en el hombre reconciliado con Dios por la sangre del Señor ocurre un milagro: renace a una nueva vida que será su bienaventuranza eterna. “Todo el que cree qué Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios” (1 Jn 5, 1). Por eso el cristiano tiene que renunciar a encontrar su seguridad en el mismo, al gloriarse en su obra y propia realización, ya que todo lo que es proviene de Dios. Esta es la gran paradoja constante en la teología paulina: Todo es nuevo, la nueva criatura, la nueva asistencia, la nueva vida, el hombre nuevo, todo se halla en devenir; en nosotros se siente constantemente la lucha entre lo viejo y lo nuevo, el pecado y la gracia. “Revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad “(Ef 4,24).
Nuestro propio existencialismo, el que sencilla y cotidianamente vivimos, nos lo grita: no estamos hechos de antemano, nos hemos de recobrar a nosotros mismos y sólo llegaremos a ser desde el Corazón y el Espíritu de Dios que nos ama. El saber de Dios atraviesa toda relación, penetra hasta lo más íntimo y comprende todo hasta la última raíz. Dios nos sabe con saber de amor; aunque nuestro corazón nos acuse, como dice San Agustín, Dios es mayor que nuestro corazón. Él tiene una idea de cada uno de los hombres, una imagen viva, concebida por Él, confirmada y querida. Detrás de la existencia de cada ser humano, por desgraciado, pobre y miserable que sea y se sienta, hay algo que es bueno ante Dios. En nuestra vida, a veces, tan desgarrada y tan torpe, hay algo muy fundamental querido por Dios; detrás de todo hay una imagen nuestra en el Corazón de Cristo, en la que está la verdad y la riqueza de nuestro ser. Y cuando los hombres luchamos con su gracia, llega un momento en que encontramos esa imagen nuestra y nos identificamos con ella. Por el amor de Dios, nuestra historia es una historia de salvación.
“Si alguien nos preguntara: ¿Qué es seguro? ¿Tan seguro que podamos entregarnos a ello a ciegas? ¿Tan seguro que podamos enraizar en ello todas las cosas? Nuestra respuesta será: el amor de Jesucristo… La vida nos enseña que esta realidad suprema no son los hombres, ni aun los mejores ni los más amados; ni la ciencia, ni la filosofía, el arte o las otras manifestaciones del genio humano; ni la naturaleza, tan profundamente falaz, ni el tiempo, ni el destino … No es siquiera Dios sencillamente, puesto que nuestro pecado ha provocado su ira. ¿Cómo sabríamos además sin Jesucristo lo que hemos de esperar de Él? Sólo el amor de Jesucristo es seguro. No podemos decir si quiera: El amor de Dios, porque, a fin de cuentas, sólo por medio de Jesucristo sabemos que Dios nos ama. Y aunque lo supiéramos sin Cristo, de poco nos serviría, porque el amor puede ser también inexorable y más duro cuanto más noble. Sólo por Cristo sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. En verdad, sólo es seguro lo que se manifiesta en la Cruz, la actitud que ella alienta, la fuerza que palpita en aquel Corazón. Es muy cierto lo que tantas veces se predica de manera inadecuada: El Corazón de Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo restante que está firmemente asentado –Cuando se trata de vida o muerte eterna –Sólo lo está en función del Señor y gracias a Él (R.Guardini, El Señor,t,.II,Página 175, E.Rialp)
Dios ha entrado en nuestra condición de modo tan real que se ha hecho hombre como uno de nosotros: “a quien no conocía pecado, le hizo pecado por nosotros , para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él” (2 Cor 5,22 )
Al tomar Cristo como suya la existencia tal cual es, apuró el cáliz hasta las heces. Se sometió a todo por amor, con un corazón humano sensible, con pleno conocimiento. “He aquí que vengo hacer tu voluntad” (Heb 10,9), Y entera libertad “El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente” (Jn 10, 17-18). Vivió tremendamente como ninguna persona humana puede vivir su existencia en este mundo que el engaño y la mentira había robado a Dios, para desde ahí devolvérselo como una nueva criatura. “La zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza” (Mateo 8,20). Su mensaje y su existencia no son comprendidas. Sabe de la traición, de la falsedad, de la confusión, de la soledad. Su palabra es mal entendida y mal interpretada, Debe formar sus intenciones y acciones, muere en la cruz en la flor de la edad. Y todo ello envuelto en un sufrimiento de él que no tenemos idea: la santidad, la verdad, la justicia, el amor viviendo y muriendo en el ámbito del pecado, la mentira, de la injusticia y del odio.
Nuestra vida está sumergida en un nuevo principio: el amor redentor de Dios. La existencia humana, por esta restauración divina, alcanzó una profundidad vital superior: “les dio poder de hacerse hijos de Dios” (Jn 1,12). El amor de Dios es el puro abrirse de su Corazón más allá de toda medida, necesidad y exigencia: “En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados”(1 Jn 10). Cristo ofrece al mundo abrasado en el odio y la mentira, el egoísmo y el orgullo, una corriente de agua viva cuya fuente está en el corazón de Dios. “El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en el manantial de agua que brota para la vida eterna” (Jn 4, 14).
Cristo ha visto el mundo desde dentro en función del corazón y del destino humano; es con toda verdad Señor de los corazones y sabedor de las intenciones. Él se ha conmovido ante el sufrimiento, ha vivido el dolor y la muerte en sí mismo y en los demás, sabe y conoce a los Zaqueos, a los adúlteros como a los publicanos, a los fariseos, a los que le niegan y abandonan, a los que se le acercan por interés del corazón y la suerte de cada hombre es para Él realmente el centro de la creación, eso es lo que nos pone de manifiesto con sus milagros. Jesucristo se dirige a todos porque todos necesitan de su redención . No va a favor de unos o de otros, de lo que el mundo llama poderosos o débiles, ricos o pobres; el Señor sale en busca del hombre, del hombre que para Él es siempre un necesitado, y lo coloca ante Dios: “No todo el que me diga: Señor, Señor entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial” (Mt 7,21). “No he venido a llamar a justos sino a los pecadores” (Mt 9,13 ). La salvación es para los que buscan primero, y por encima de todo, el Reino de Dios. Cristo ha arrancado ya al mundo de la mentira y su sombría realidad, la vida está ahí para los que quieran vivirla: “si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quién pierda su vida por mí, ese la salvará” (Lc 9 , 23).
La verdad ha sido, por decirlo así, más que restablecida, porque ha sido realizada de nuevo en la caridad. El amor de Dios se convierte en amor del Padre al enviar a su Hijo para que entrara en la responsabilidad y fraternidad humana y así no sólo nos perdonó sino que nos hizo hijos suyos y coherederos con Cristo, “Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abba!!Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados” (Rom 8,15 –17).
La misericordia y la miseria, la gracia y el pecado están en la base del mensaje evangélico, dijo el Papa en su audiencia general del miércoles, 20 de marzo: “estos dos puntos constituyen la base del anuncio evangélico, del Kerigma cristiano, es decir, de nuestro catecismo, y queremos que encierran en si la síntesis dramática de nuestra salvación. ¿Cuáles son? Una vez más San Agustín nos proporciona la fórmula, no sólo verbal, sino real, humana y teológica, que sintetiza en estas dos formidables palabras: miseria y misericordia. Al decir miseria nos referimos al pecado, tragedia humana que tomar cuerpo en la historia del mal, abismo oscuro que precipita en una espantosa ruina. El pecado: de él hemos hablado otras veces; y su inquietante presencia retorna continuamente en cada uno de nuestros discursos religiosos y humanos…
Hablamos del pecado llamado actual, es decir, del pecado que pone en juego nuestra libertad, nuestra responsabilidad, y que, muy a menudo, encuentra un acicate en las circunstancias ambientales, desfavorables a la rectitud de nuestro obrar. Ahora bien, precisamente porque somos seres dotados de inteligencia, libres y responsables, sucede que nuestras acciones tienen una repercusión que va más allá del círculo de nuestra experiencia personal y, siquiera uno, resume en una importancia positiva o negativa, en consonancia con su conformidad o disconformidad con las exigencias del querer divino, en el que nos hallamos sumergidos como el pez en el agua. La inmanencia de la ley moral da dramatismo a nuestra existencia, con la consecuencia de que la infracción grave de esa ley, a la vez que supone objetivamente una intolerable ofensa a Dios, se hace subjetivamente mortal para quien la comete, es decir, se convierte en un autolesión, en una “mancha”, de la que las opiniones naturalistas, en su intento de reducir el pecado a la dimensión de un simple hecho de ignorancia, de debilidad o de instinto irrefrenable, son incapaces de liberar…
Pero nos sale al paso otra verdad distinta; otra suerte le está reservada al hombre, la gracia, un gratuito, omnipotente e inefable designio de Dios: la misericordia. La misericordia divina viene en ayuda de la misericordia del hombre.
Y ya conoces con que providencia: “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5, 10). Y también lo sabéis, con un amor completamente inesperado: Cristo, el verbo de Dios hecho hombre, ha asumido en sí mismo la misión redentora… Nunca exploraremos lo suficiente este plan redentor en el que se nos revela la infinita bondad de Dios, el amor incomparable de Cristo para con nosotros, la suerte inconmensurable ofrecida a nuestro destino eterno.
Entrar dentro de este plan significa para nosotros hacer penitencia, es decir, conocer y revivir esta economía de salvación. “¿Qué otra cosa puede haber más grande, más necesaria y, en el fondo, más bella, más hermosa y más feliz?” (Pablo VI. Audiencia general del miércoles, 20 de marzo de 1974.)