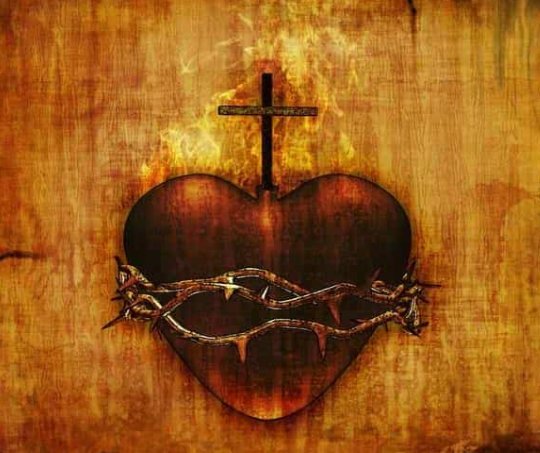Los textos evangélicos nos presentan continuamente a Cristo conducido por el Espíritu Santo: el Espíritu Santo le guía (cf. lc. 4,1 ; 10, 21, etc.). Por lo tanto en el amor humano de Cristo debemos ver la acción misma del Espíritu Santo. Por eso puede decirse que el Corazón de Cristo presenta aquí sintetiza el amor del Padre que se manifiesta en él, del Espíritu Santo que está actuando en él, reposando también en él, y él mismo amor de Cristo que está en su corazón. Todo esto nos propone la encíclica Haurietis aquas . El papa Juan Pablo II en la Redemptor Hominis dice también con una limpidez maravillosa: “ en la cruz sobre el calvario por medio de la cual Jesucristo dejar este mundo es al mismo tiempo una nueva manifestación de la paternidad de Dios”. Nos indica, pues, que en la muerte de Jesús se nos revela el amor del Padre en el corazón abierto de Cristo; y prosigue: “el cual se acerca de nuevo en él a la humanidad, a todo hombre, dándole el tres veces Santo Espíritu de verdad”. Cuando dice “todo hombre” es “cada uno de los seis mil millones de hombres desde que son concebidos en el seno de su Madre “. El corazón de Cristo tiene esa riqueza inmensa. Une en sí lo humano y lo divino de la manera más plena y central.
En tendríamos que bajar ahora la actuación redentora de Cristo. Si eso es el misterio de su amor humano-divino, de ese corazón entendido como acabamos de exponer lo, que es ese símbolo-real Que se manifiesta, tendríamos que ir ahora hasta el actuar de Cristo como Dios-Hombre por el Espíritu Santo.
Decíamos que el Corazón de Cristo En el centro de la redención. La redención de hecho es la obra teándrica de Cristo por excelencia. Más que los milagros que hacía. Es la obra que sólo podía hacerle siendo Dios-Hombre, la obra teándrica, que sólo puede hacerla persona divina en su naturaleza humana.
La redención es el punto en el que el amor y la justicia se han besado, en el que se ha revelado la humanidad de Dios. Es luminosa la indicación del Papa Juan Pablo II sobre un punto que a veces suele presentarse como paradoja entre la justicia y la misericordia de Dios. La redención del Hijo hace que se besen la justicia y la misericordia. La expresión de Juan Pablo II es extraordinariamente luminosa y feliz. Dice así: “con esta revelación del Padre que acabamos de indicar y con la infusión del Espíritu Santo que marca con un sello imborrable el misterio de la redención, se explica el sentido de la cruz y de la muerte de Cristo. El Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, a ese amor que se había revelado el día de la creación. El suyo es un amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia “. Es una expresión formidable. Nosotros a veces imaginamos o presentamos al Corazón de Jesús como un amor dulce, ñoño. Solemos pensar a veces que si Dios me ama ¿por qué no me quita este sufrimiento o dolor? Esa es nuestra concepción del amor, un amor frágil, un amor que salta por encima de todas las exigencias del orden objetivo. Si el corazón el símbolo de tal amor, entonces es lógico que se desprecie. Pero Dios es fiel en el amor. Y su amor no retrocede; no titubea en asumir lo que en el mismo exige su justicia. Su amor no salta por encima del orden, despreciando la justicia. Sino que su amor asume lo que exige la justicia por la inmensidad del amor y asume la redención del hombre y asume la encarnación de la cruz por amor. Es el sentido del amor y de la justicia. De ahí, pues, que podamos decir que el corazón es centro de esa redención de Cristo. Es síntesis de la redención de Cristo. Y lo es vitalmente.
Y aquí entramos en el aspecto de la unión del humano y del vino en Cristo. ¿Cómo vive en la redención; cómo asume Jesús las exigencias de la justicia? Las asume haciéndose hombre e identificándose con el hombre. No es una mera deficiencia física: no es que se hace hombre y luego realiza ciertos actos u obras redentoras en sí mismas. Sino que es obra de amor en el Espíritu Santo: “me amo y se entregó a la muerte por mí” (Gal. 2,20). Aparece la palabra clave “se entregó”. Es la palabra de la redención. El Padre entrega al Hijo (Jn. 3,16). Él se entregó a sí mismo (Gal. En 2,20). Judas entregó a Cristo (Lc. 22,21). Los judíos lo entregaron a Pilatos (Jn. 19,11). Pilatos lo entregó a los judíos para que lo crucificaran (Jn. 19,16). Todo el mundo “le entrega”. Este es el punto clave. Aquí está el amor: “mi amo”. Aquí está la explicación del acto redentor. No es una cuestión puramente mecánica. Sino que el acto redentor se funda todo él en el amor. Desde el momento en que entra en este mundo dice: “Padre, no has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado pero me has dado un cuerpo” (Heb. 10,5). Cuerpo designa a la realidad corporal y nos da el Valor de esa realidad corporal de Cristo, de esa unidad humano-divina. Y en esa oblación, dice la carta a los Hebreos, hemos ido santificados todos (Heb. 10,10). Porque hay que apuntar que él mantiene la palabra: esa entrega de amor, esa voluntad firme de donación.
¿Qué lleva entonces esa entrega de amor? Si entramos en esa intimidad que él nos abre, veremos qué lleva consigo el que dentro de sí tiene toda la humanidad. Para Cristo, hacerse hombre es acercarse a cada hombre, identificarse con cada hombre. Por eso no son legítimos ciertos argumentos cristológico es excesivamente simplistas. Hoy, por ejemplo, algunos plantean así la cuestión: si Jesucristo se ha hecho en todo semejante a nosotros al tomar la condición humana, luego no conoce a cada uno de los hombres individualmente, luego no tenía tampoco la visión beatífica.
Tal argumento no vale, porque Jesucristo sea hecho hombre en todo semejante a nosotros desde el punto de vista teológico, hombre de verdad; pero con una humanidad de una persona divina para una redención verdadera. La clave de la redención verdadera es que “me amó y se entregó a la muerte por mí”. Por lo tanto, prescindiendo de la explicación de si es por la visión beatifica o por ciencia infusa, lo que sí debemos mantener claro es que “me amo y se entregó a la muerte por mí”. Y eso está mucho más allá de un una pura teoría teológica. Es una realidad transteológica. Es un elemento fundamental. Esto hace que vayamos a ese Corazón donde se une lo humano y lo divino de la redención, a ese Corazón que por amor asume la situación pecadora del hombre. Lo vemos así en la oración del Huerto. Por eso una teología del Corazón de Cristo debe partir de la oración del Huerto. Ahí es donde aparece todo lo humano: asume por amor nuestros pecados, y aparece todo lo divino.
Tenemos el Corazón de Cristo el punto de encuentro de toda la miseria, de todo el pecado del hombre al cual él ama, con el cual se identifica por amor, que él asume. Y su amor no retrocede ante esa asunción voluntaria, amorosa; no sólo voluntaria por un acto volitivo, sino por identificación de amor con el hombre, por el cual lo asume todo. Y al mismo tiempo aparece en ese Cristo la presencia de lo divino. La presencia de la bondad de la mansedumbre del Padre, de la santidad del Padre que siente profundamente.
Y precisamente ahí está la explicación de esa agonía, en la cual se identifica con el Padre por amor, le llega al alma la ofensa del Padre que siente inmensamente profunda en su Corazón; y esa ofensa viene precisamente de los hombres, con los cuales se ha identificado por amor. Así en ese Corazón, en ese momento, se une lo humano hasta el pecado, “lo hizo pecado” y lo divino, en la santidad. Es el momento crucial de la redención donde su Corazón está ya en su función de amor y se abre y se nos manifiesta en la lanzada del costado: el Corazón que había realizado la obra de la redención.
La acción de la enseñanza de Jesús se centra también en el corazón, de la enseñanza de su amor. Al fin y al cabo la revelación fundamental, la verdad para cuyo testimonio él ha venido a este mundo (Jn. 18, 37), es “el amor del Padre revelado en su Hijo Jesús hecho Hombre, que ha dado su vida por nosotros pecadores”. Esa es la verdad que Jesús manifiesta en toda su predicación. Y lleva al hombre a identificarse con su corazón humano-divino y por él con el Padre. “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mat. 11,25). Y aprended de mí a amaros “como yo os he amado” (Jn. 13,34). Esta frase “como yo os he amado” tiene siempre un doble sentido: a la manera como yo os he amado y participando del amor con que yo os he amado. Su enseñanza no es puramente intelectual; no es enseñanza de verdades puramente abstractas. Son verdades ciertamente objetivas, pero todas ellas integradas en la revelación de Dios mismo que se da, de Dios mismo que se abre en entrega de amor. Esa revelación doctrinal de Jesús se apoya y se simboliza a través de los signos. Todos signos de su revelación de amor. Cristo mismo viene a ser la declaración de amor que Dios hace al hombre. No es que Jesús hable simplemente de que en Dios existe amor; si no quiere declarar que Dios busca, ama, se abre a cada uno de los hombres y le invita a su intimidad. Esta es la redención. A través de la expiación del pecado se nos manifiesta hasta aquí. Dios nos ama y no se echa atrás ante las exigencias que en él tiene la justicia.
El Corazón de Cristo es también centro del humano y lo divino en la resurrección y glorificación de Jesús y comunicación del Espíritu Santo. En efecto la resurrección de Cristo viene a ser la cumbre de la verdad de que Dios se ha hecho Hombre, de que sigue siendo Dios-Hombre. La humanidad no es algo de lo que Dios nos libere a nosotros. La resurrección por su parte no es una encarcelación del espíritu de nuevo en la materia. Sino que hay una unión del Espíritu que sigue internándose en la carne que se espiritualiza. Es decir, es la nueva situación del verdadero Dios-Hombre, Que sigue siéndolo así. El punto central es precisamente el amor con que él sigue amando, con que él sigue teniendo con nosotros relaciones personales verdaderas Dios-Hombre. Así sigue amando a la Iglesia. De ahí se comprende la fuerza con que el Papa Pío XII insiste en la Haurietis Aquas sobre la verdad de ese amor divino, infuso y humano con que sigue amando Jesús glorificado, ese triple amor con que Jesús resucitado nos ama ahora. Y así vemos que en sus primeras apariciones Jesús muestra a los apóstoles sus manos y su costado (Jn. 20, 20).
En la resurrección la humanidad espiritualizada se diviniza también tomando una situación nueva. Y precisamente aquí surge el momento cumbre de la unión del humano y lo divino. Aquí lo humano se hace todavía más cercano a lo divino. El momento cumbre es cuando Cristo glorificado y a la diestra del Padre envía el Espíritu Santo. Pío XII afirma en la Haurietis Aquas: el Espíritu Santo es el don del Corazón de Jesús”. Y don podemos añadir (y en la citada encíclica hay elementos que pueden llevarse más adelante dentro de su mismo significado), no sólo porque él nos ha redimido y luego el Padre y el Hijo nos han mandado el Espíritu Santo; sino porque el Corazón mismo de Cristo y el amor mismo humano de Cristo ha sido asumido como co-principio de la comunicación del Espíritu Santo a los hombres. Hay una frase impresionante en el sermón de la Cena, donde Jesús dice: “el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre”. Yo os lo enviaré de la glorificación mía junto al Padre. Ese enviar Jesús no es como convencerle con palabras para que baje; como si dijera: yo le convenceré para que baje, yo os lo conseguiré. Jesús amando al hombre le da el Espíritu. Momento cumbre de la unión del humano y lo divino, cuando ese corazón humano es asumido por la comunicación al mundo del Espíritu Santo, de la vida eterna. El punto culminante de la divinización de la carne.
Hay una paradoja en San Juan. San Juan dice: “la carne no sirve para nada” (Jn. 6,63). Sin embargo el mismo San Juan habla de que el Verbo “se hizo carne” (Jn. 1, 14). Y esa carne y acaba por ser carne comunicadora de vida (cf. Juan 6,51). Es el corazón comunicador del Espíritu Santo. Es la Eucaristía: la carne de Cristo inmolada, resucitada, gloriosa, comunicadora también de Espíritu Santo.
Con esto llegamos al momento cumbre. En el Corazón abierto tenemos el símbolo de esta unión impresionante de lo humano y de lo divino. Es el signo incomprensible erigido en medio del mundo entre el cielo y la tierra. El Corazón abierto de Cristo vive como lo ve San Juan en su contemplación que él nos transmite a nosotros: “contemplarán al que atravesaron”. Ese mirar en San Juan corresponde a su propia mirada: mirada contemplativa de fe, como síntesis de todo lo que él había escuchado de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de la intimidad que había vivido con Cristo, de los signos de Cristo, de la oblación sangrienta de Cristo en la cruz que él había presenciado. Luego queda contemplando al que estaba atravesado. Con la seguridad de la resurrección que él ve ya iniciada, presente. Dio su vida, amó a los hombres, les dio su corazón.
Así hemos de contemplarlo también nosotros, como es el signo incomprensible erigido en medio del mundo entre el cielo y la tierra; como está ahora intercediendo por nosotros ante el Padre; cómo está en la Eucaristía, en el sacramento y sacrificio de la Eucaristía. El océano divino ha entrado en el cauce minúsculo del corazón humano. Ahí está el cedro potente de la divinidad plantado en el vaso frágil de un corazón de tierra. Dios que tronéa en la gloria y el servidor arrodillado en el polvo, ya indiscernibles. Porque en ese corazón se nos manifiesta todo el amor del Padre, todo el amor del Espíritu Santo, todo el amor del Hijo. Pero al mismo tiempo se nos muestra todo el amor del hombre con que responde a Dios. Y no se distinguen esas dos cosas. En su entrega de amor al Padre se ha ofrecido por nosotros. En su entrega de amor al Padre ha manifestado la verdad e infinidad de su amor al Padre. Este es el misterio. Ahí está la unidad del humano y de lo divino en el momento culminante del amor que es ese punto rojo central. Ese corazón está entre el cielo y la tierra y por el pasa continuamente de la copa superior la gracia y de abajo sube un olor desconocido en el cielo, el olor del pecado de los hombres; y ahí es donde se purifica. Por eso siempre que se quiera evocar el centro más íntimo del mundo y de Dios como nuestra salvación se dirá: Corazón de Jesús.
Revelador, pues, del hombre y revelador de Dios, como le gustaba decir a San Juan Pablo II. En el corazón de Cristo se revela Dios; en el corazón de Cristo se revela el hombre, con toda la miseria del hombre, y con toda la elevación a la que estaba llamado. Porque está llamado a ser discípulo del que es manso y humilde de corazón, con todo lo que lleva consigo.
Podríamos añadir por fin que el Corazón de Jesús es centro de lo divino y del humano en cuanto se han reconciliado con Dios. Cristo ha muerto para poner en el hombre el Corazón de Dios, el Corazón mismo de Cristo. Y con ello se presenta aquí toda la vida nueva en el Espíritu Santo. Esta vida nueva se caracteriza por la presencia en el hombre redimido del Corazón de Cristo. El fruto de ese amor es significado en el fuego mismo del Corazón de Cristo insaciable ha de ser la vida humana invadida por la calidad de Dios. Siempre se nos muestra con los signos de su pasión permanente, porque el hombre no acaba de aceptar su amor. Él sigue ofreciendo continuamente la riqueza de ese amor. Por eso el amor no correspondido es el amor que tiene que pasar a nosotros. Se nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros forma el Corazón de Cristo, porque se nos da para que forme en nosotros ese corazón. Nuestra realidad no es simplemente la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que permanece malvado. El Espíritu Santo purifica nuestro corazón; vuelve a realizar en nosotros el grado propio de cada uno, el misterio de Cristo. También nosotros recibimos el Espíritu Santo y recibimos la caridad que el Espíritu Santo infunde en nuestro corazón. Entonces en ese corazón humano se va a realizar de nuevo la síntesis de lo humano y lo divino: la síntesis del amor de Dios y el amor a los Hermanos: la síntesis de la moral cristiana en el misterio de la caridad encendido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (Rom. 5,5).
El cristianismo es religión de corazón. Es una nueva vida que nos relaciona con toda la humanidad. Lo que nos enseña precisamente Jesucristo es que el corazón del hombre tiene que abrazar a la humanidad. Nunca podemos sentirnos nosotros aislados de esa humanidad; porque al tener en nosotros el Corazón de Cristo, inmediatamente nos sentimos unidos a la obra de Cristo, con las mismas actitudes que el Corazón de Cristo y por lo tanto en nuestra propia vida se va a repetir el misterio de Jesús. Cristo no ha subido a la cruz para que nosotros nos llevemos cruz; sino para enseñarnos cómo se lleva la cruz y para darnos fuerza y gracia para llevarla.
Y lo mismo diríamos de la aceptación de las enseñanzas de Cristo. Un corazón como el suyo es el que continúa y extiende el misterio central del Corazón de Cristo en su ser y en su obrar. La continuación de la redención realizada con las mismas actitudes redentoras de Cristo y con el mismo Corazón de Cristo.