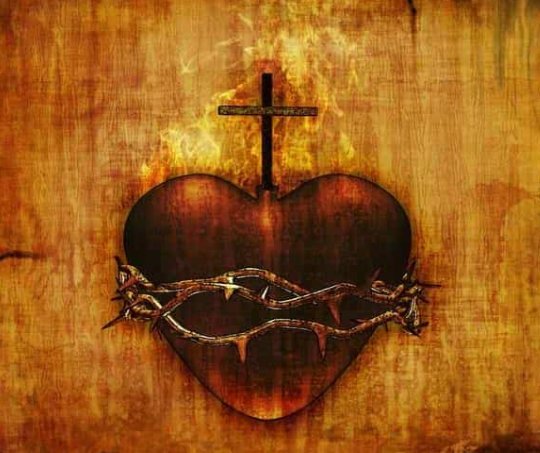Luis M.ª Mendizábal, s.j.
JESCURISTO ME AMA AHORA
Es demasiado breve una vida para conocer el misterio de Jesús: Dios Hombre. El Verbo eterno consustancial al Padre, de quien recibe idéntica naturaleza, se hace hombre… Un ser humano, que recorre inadvertido la Galilea, está al mismo tiempo unido a la divinidad.
¿Quién de nosotros puede, tan sólo, deshojar el misterio? Esta Persona posee todos los atributos divinos: omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia, justicia… Sostiene el mundo en sus manos y al mismo tiempo se sienta en el brocal de un pozo porque está «cansado» (Jn 4,6). Verdadero Dios y verdadero Hombre.
Sería demasiado largo esbozar aquí un retrato de Jesucristo. Tomemos los Evangelios: «lo mejor que se ha escrito sobre Jesús»… Pero si es bastante fácil llegar a un conocimiento intelectual de Cristo, más difícil es poseer esa comprensión hecha de admiración y de amor, que nos introduce en las filas de sus seguidores.
No basta, sin embargo, sentir admiración hacia El, es preciso dar un paso más. Es hermoso que un hombre comience interesarse por Jesucristo; mejor aún, que vea en El al mayor personaje de la Historia de la humanidad; si además llega a ver en El al Hombre Dios, ha penetrado ya en la verdad; le falta aún una cosa: comprender este Hombre Dios es su amigo.
En otras palabras: si considerando la vida del Señor y su grandeza llegamos a sentir admiración hacia El, debemos, como Zaqueo, saber descubrir a Jesús que entre la multitud viene hacia nosotros, nos llama por nuestro nombre y busca con insistencia nuestra amistad: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy –cada día- debo detenerme en tu casa» (Lc 19,5)
Y esto no es un sueño, sino una auténtica realidad, porque Jesucristo me ama ahora más que cuanto yo me amo a mí mismo, y tal como soy: lleno de miserias.
1. Jesucristo me amó en su vida mortal
Jesús, desde su concepción, poseía en su naturaleza humana la visión beatifica. Esto es verdad cierta. Ahora bien, en esta visión El nos ha visto con todos nuestros pensamientos.
Por lo cual, cuando nuestra imaginación reconstruye los hechos de la vida de Jesús, podemos con verdad vernos entre los espectadores. La mirada de Cristo, fuera de los límites del espacio y del tiempo, veía nuestra real existencia, nuestra correspondencia, nuestras reacciones, los afectos y deseos que experimentaríamos al meditar su vida.
En verdad nos tenía ante sí cuando, orando, dijo: «No ruego solamente por ellos, sino por todos aquellos que por su palabra creerán en Mí» (Jn 17,20)
Cada uno de nosotros puede, pues, decir: Jesús pensaba continuamente en mí; el fin explícito de su vida fue instrucción, mi redención.
El ha instituido la Iglesia y todos los elementos que la componen, por mí en particular, por amor mío, y pensando expresamente en mí, así como me ha dado también a su Santísima Madre, diciendo: «Aquí tienes a tu Madre.»
Otro tanto debo pensar del Papa, de los sacramentos… casi como si yo solo debiera aprovecharme de ellos.
2. Jesús me ama ahora
El fin de los sacramentos y de la Iglesia es comunicarnos y desarrollar en nosotros la vida de la gracia, nuestra unión con Jesucristo. El da realmente sus dones (la Iglesia, etc.) para podernos darse a Sí mismo, en la más íntima unión que podamos imaginar.
«Jesucristo es nuestra vida» (Col 3,4) no sólo a modo de un legislador en la comunidad que gobierna, siendo en sentido mucho más verdadero.
En el Bautismo hemos sido engendrados por Cristo, «nacidos de Dios» (1 Jn 5,1). Y «generación» equivalente a producción de un ser vivo por otro viviente unido a él por la misma naturaleza. El hijo se parece al padre. Igualmente sucede en la vida sobrenatural.
Jesucristo imprime en nosotros en el Bautismo una «marca», un «carácter»: una «semejanza con El». Semejanza fundamental y radical que halla su perfección en la vida de la gracia. No son nuestras acciones las que, en primer lugar, nos hacen semejantes a Cristo, sino que, precisamente porque nos asemejamos a Cristo, debemos imitarle, vivir como reclama nuestra condición.
Exigencia ésta de nuestro mismo ser, que tiende siempre a expresarse y desenvolverse según su naturaleza.
Nuestro actuar como hijos de Dios no es como una representación teatral, en la que debemos hacer el papel de rey, que en realidad no somos. En nuestro caso hemos sido hechos reyes y, en consecuencia, como tales debemos obrar.
No se trata empero de convertirse en rey a la manera de este mundo, lo cual no implica mudanza en la naturaleza humana. Ser hijos de Dios eleva verdaderamente la naturaleza humana, perfeccionándola mucho más de lo que ella podría hacerlo sola, con cualquier virtud y ascesis puramente naturales.
No somos solamente semejantes a Cristo, sino que Cristo es nuestra vida:
«Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, haced examen de todo lo vuestro. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros mismos? A menos que no estéis justamente probados» (2 Cor 13,5). Nuestra vida es una participación de la misma vida de Cristo: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos». «Sin Mí nada podéis hacer» (Jn 15,5). «Ya nos soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20). «Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3). «Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo» (1 Jn 1,3)
Esta unión con Cristo nos sostiene en gracia, incluso la acrecienta y nos hace más semejantes a El: «Hijitos míos, que llevo en mi seno, hasta que en vosotros no se haya formado Cristo» (Gál 4, 19), «hasta que no lleguemos todos a la medida de la edad plena de Cristo» (Ef 4, 13).
Unión transformadora que se extiende no sólo al alma, sino también al cuerpo: «Vosotros sois templo del Dios vivo» (2 Cor 6,16). « ¿No sabeis que vuestro cuerpo es templo del Espiritu Santo, que se os ha dado de Dios, y que no pertenecéis a vosotros mismos?…» «Glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo” (1 Cor 6,19 y 20)
Nuestro cuerpo, consagrado y ungido primeramente en el Bautismo y luego en la Confirmación, se ha convertido en templo del Espíritu Santo, y por eso es, él mismo, santo.
Queriendo usar de un ejemplo atrevido: el cuerpo de un cristiano se diferencia del de un pagano, de modo análogo a como una Hostia consagrada difiere de una no consagrada. En los dos casos el ojo humano no percibe diferencia alguna, pero en realidad ésta existe.
Justamente porque nuestro cuerpo es santo, con el resucitaremos gloriosos y con él ascenderemos con Cristo. Esto ya ha ocurrido con nuestra Madre asunta al Cielo.
Cuando los hombres han enterrado a otro hombre, después de algún tiempo no se preocupan lo más mínimo de su cuerpo. Sólo Jesús, ardientemente desea la glorificar a sus miembros, piensa aún en nuestro cuerpo: «A fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal» (2 Cor 4,2)
Para conservar y aumentar está unión y semejanza con El, que alcanza al cuerpo mismo, Jesucristo nos da el alimento de su Cuerpo y su Sangre: «Como el Padre vivo me envió, y Yo vivo por el Padre, así quien come de Mí vivirá por Mí» (Jn 6,58).
Cristo no organizó su Iglesia en términos generales. No murió e instituyó los Sacramentos para una masa ignorada, diciendo: «Exista un Bautismo que como una máquina produzca hijos de Dios que se unan a Mí.» No nos ha olvidado al subir su Cuerpo resucitado a la gloria del Padre. Sería absurdo pensarlo, sería una casi total ignorancia de la vida sobrenatural. Esta es, en efecto, una relación entre personas inteligentes y amantes.
Jesucristo realiza conscientemente su unión con cada hombre en gracia de Dios. Su naturaleza humana experimenta el gozo y la emoción de una nueva amistad. Conciencia y amor que subsisten en cada momento de unión con nosotros y acompañan uno a uno los favores que El nos hace.
Tiene conciencia de su vida y de la que da a los demás. No nos es lícito pensar lo que pensaba la hemorroísa cuando buscaba robarle un milagro…
3. Todo nos viene del amor de Jesús
Las circunstancias varias en las cuales se mueve nuestra vida no se debe al acaso: Dios las quiere para nuestra santificación. Son una ayuda para obtener las gracias que nos mereció Jesucristo y provienen del amor personal de Cristo a nosotros. Para El no existe la masa: nos conoce personalmente y en nuestra santidad individual.
Esto es verdad, sea cuando se trata de circunstancias naturales agradables: alegrías familiares, éxitos profesionales…, sea cuando se trata de gracias espirituales: fervor y gracias en la oración…, incluso en las cruces y dificultades que se nos presentan.
Todo lo que nos sucede es un don de las manos traspasadas de Jesús, que mide todo sobre las llagas de su amor, dándonos solo aquello que ve es lo mejor para nosotros, junto con las gracias necesarias para soportarlo. Es evidente que no halla gusto en vernos sufrir, y no permitirá que derramemos lágrimas sin motivo.
Cuando nos manda dificultades. El nos ama aún más, porque entonces El mismo experimenta la pena de vernos sufrir. Y lo hace solamente porque está seguro de que aquellas dificultades son un bien para nosotros en aquel momento.
La delicadeza del amor de Cristo no ha estado lejos de nosotros ni siquiera mientras pecábamos. En aquel mismo instante El se ocupaba de nosotros: para no dejarnos caer más abajo, para detenernos a tiempo y conservar la posibilidad de amarle más perfectamente durante toda la vida. Esta es la realidad.
Todas las gracias actuales que Jesús distribuye en cada momento las distribuye con plena conciencia de lo que hace. «Sin Mí, nada podéis hacer», dijo Jesús. Por lo tanto, cada uno de nosotros depende de El, como la Iglesia toda.
Tal dependencia en Cristo, consciente y amorosa, reclama que vivamos para El, sólo para El, en la medida de las gracias que nos han concedido: «Según la medida del don de Cristo» (Ef 4,7).
Debemos pedir la gracia de sentir en lo íntimo del alma esta verdad, a la luz de la fe, a fin de que sea para nosotros una norma de vida. Ver a Jesucristo en sus dones, que no son más que su presencia en nosotros y una participación de sus perfecciones.
De esta manera, aun los más grandes dolores que debamos soportar se transformaran a nuestros ojos en una misteriosa señal del amor de Cristo.
***
Rafael Reyes era profesor de un seminario. Siendo aún joven quedó ciego y así no pudo ser ordenado sacerdote. Si en el mundo hay pruebas duras, entre ellas no es la más pequeña quedar ciego y tener que renunciar al sacerdocio para quien ha recibido y abrazado la vocación. Pero Rafael Reyes, que vivía fuertemente la realidad de su íntimo dialogo con Cristo, escribió en aquella ocasión una maravillosa poesía. Decía ella:
«Cuando era niño mi madre tenía la costumbre de acercarse a escondidas, ponerme las manos en los ojos y preguntarme: «¿Quién soy?» Yo, que la reconocía, respondía abrazándola: «¡Eres mi madre!» Ahora soy ya mayor y has venido Tú, Dios mío, y me has puesto las manos en los ojos, preguntando: «¿Quién soy?» Yo reconozco tu voz y tus manos y contesto: «¡Eres mi Padre!» Y mi deseo es que Tú retires tus manos, para que yo pueda contemplar tu rostro y abrazarte por toda la eternidad.»
***
Así debíamos decir también nosotros durante nuestra vida, especialmente en los días de oscuridad interior, de angustia, de cruz. «Eres Tú, Jesús, mi amigo. Sólo deseo ver tu rostro,
Véante mis ojos, dulce Jesús bueno…»
Y cuando las tinieblas se tornen más intensas y no sepamos guiar nuestra alma, con mayor confianza debemos echarnos en sus brazos suplicándole: «Guíame Tú, Señor. Yo no veo ya y la noche avanza Dios mío… Tú sólo eres Luz»
4. Jesús me ama tal como soy ahora
Nosotros somos el resultado de toda nuestra vida y de todo nuestro pasado, de nuestras cualidades y defectos, de nuestro carácter, de nuestras infidelidades y pecados pretéritos.
Jesús no ama nuestro «yo» ideal, sino su real actuación: «El sabía lo que había en el hombre» (Jn 2,25)
Quizás no estamos satisfechos de nosotros mismos porque nos vemos demasiado por debajo de lo que nuestro orgullo soñaba. Quizás por eso queremos disimularnos a nosotros mismos lo que somos, cuando nos ponemos en oración, como si en realidad no continuásemos siempre siendo aquellos hombre débiles y pecadores…
Quizás el recuerdo de nuestras infidelidades nos turba y constituye para nosotros un tormento:
«¿Por qué he cometido tantos pecados y tan graves?»
Pero, atención, no siempre esta pregunta nace en nosotros del amor a Cristo; también el amor propio y el orgullo pueden producir semejante fruto. Y si queremos la prueba, preguntémonos: los pecados de los demás, ¿producen en nosotros un dolor igual? ¿Y no son acaso también ofensa a Cristo?
El recuerdo del pasado constituye con frecuencia para muchos un problema psicológico. No porque duden de haber sido perdonados, sino por el pensamiento de tantas ocasiones en las cuales no han sido fieles a Cristo. Así, el pasado infiel, es para algunos un peso muerto que arrastran toda la vida.
Pero no debemos preocuparnos. Cristo nos ama así como somos, con nuestro pasado. La mayor prueba de amor hacia El es confiar en El, aceptar la vida pasada tal como ha sido y estarle verdaderamente agradecidos por haber permitido aquellos pecados que ahora son la base de nuestra humildad.
No debemos turbarnos por nuestros pecados pasados. Debemos detestarlos y preferir la muerte antes que cometer otros.
Pero debemos agradecer a Jesús que los ha permitido. Nadie puede querer servir a Cristo sólo con la condición de que El haga de nosotros una obra maestra de justicia, donde resplandezca sólo la inocencia. Debemos estar contentos de que El haga de nosotros una obra maestra de su misericordia.
La vida espiritual no es como una combinación de trenes en la que, perdido uno, ha terminado todo el viaje.
La vida espiritual puede ser más justamente parangonada con una excursión a la montaña. Perdido el camino una vez, y fracasado el primer proyecto, no por eso se debe renunciar. Basta ponerse en manos de un guía. Es fácil que él nos conduzca a una excursión mejor que la que habíamos proyectado.
Fíate de Jesucristo, que tiene sus designios sobre ti.
No te turbe el pasado: El te ama ahora
Confía tu pasado a la Misericordia, el futuro a la Providencia y vive el presente amando. «Yo conozco a mis ovejas…nadie las arrancará de mis manos» (Jn 10,28).
Acepta tu vida pasada y abandónate en las manos de Jesús. No hay en el Evangelio un solo pasaje en el que Jesucristo eche un cara un pecado a aquellos a quienes ha perdonado. Un pecado llorado puede dar más gloria a Dios que un acto virtuoso del cual nos vanagloriamos.
Pensar continuamente en el pasado y ocuparse siempre de él significa tener un concepto erróneo del amor de Jesús. ¿No nos desagradaría acaso que una persona querida volviese siempre a recordarnos un dolor que nos causó una vez?