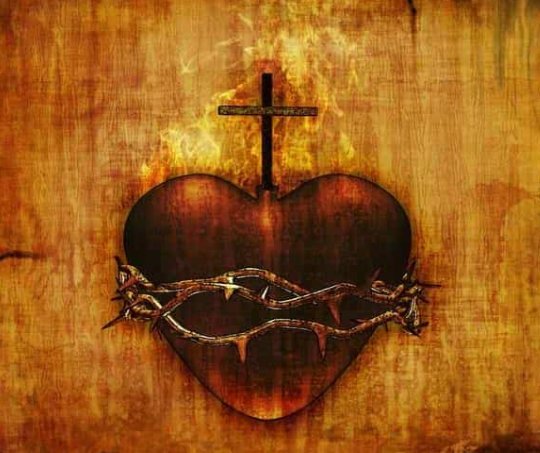P. Luis María Mendizábal
- Pero hay un segundo paso. La mirada contemplativa no termina aquí. Hay aspectos que se atribuyen a la devoción al Corazón de Jesús, quizás por defecto de exposición de nuestra parte, por falta de suficiente declaración, pero que de ordinario se localizan en la presentación de la devoción al Corazón de Jesús como causa de que el hombre se aislé de los demás, como si la devoción al Corazón, el misterio del Corazón de Cristo, llevara a un intimismo. Esto no es verdad. Si alguna vez sucede quiere decir que no hemos llegado al misterio verdadero del Corazón de Cristo. Pero sí puede darse un primer paso, que momentáneamente nos coloque en esa relación directa inmediata con Cristo no sólo directa e inmediata, sino en cierto modo aísla del resto. Es el momento de la conversión que acabamos de seguir. Es el momento del abrazo reconciliador de Cristo y el comienzo de una amistad íntima y personal con él. Pero este primer paso luego se va ensanchando y van dilatándose los espacios de la caridad hasta llegar a la compenetración total del corazón del hombre con los proyectos y designios del Corazón de Cristo.
Contemplando a Cristo se realiza lo que Zacarías decía en el versículo ciado por San Juan: “derramare sobre ellos espíritu de gracia y de oración”, y algo más adelante dice el Profeta: “habrá una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza” (Zac 13,1).
Nuestra mirada contemplativa al Corazón traspasado de Jesucristo es como la mirada de Juan y de la Virgen al pie de la cruz. Juan ve al Crucificado traspasado, pero con el nimbo de la gloria y resurrección de manera que trasciende el momento histórico. Y lo contempla desde su experiencia posterior que trasplanta al pie de la cruz. Así ve cómo Jesús “inclinando la cabeza entrega el espíritu”. Por su muerte comunica el Espíritu Santo a la Iglesia representada en la Virgen y San Juan. Anticipación contemplativa del don de pentecostés fruto de la redención de Cristo. Y del costado de Cristo ve San Juan cómo salen los torrentes de agua viva del Espíritu Santo, en el ambiente de glorificación visto ya contemplativamente en el crucificado, ya que “no se había dado aún el Espíritu, porque Cristo no había sido glorificado” (Jn 7,39).
Nosotros también contemplamos ahora el crucifijo con la misma visión contemplativa de Juan, “miramos al que atravesamos”. No como puro recuerdo del pasado, sino como signo real empapado de la gloria del resucitado, creyendo en él, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, y glorificado nos muestra sus llagas y su corazón abierto, que nos comunica Espíritu Santo.
De esa conversión a Dios, de la fe en su amor, de la entrega a través del bautismo, a través del sacramento de la penitencia se da el Espíritu Santo. No es simplemente acción del Espíritu Santo. Esta distinción me parece fundamental. El Espíritu Santo actúa en el Antiguo Testamento, no se había dado todavía.
El Espíritu Santo es don del Corazón de Cristo. Nos lo envía, como la había predicho, “de junto al Padre”. Es decir, que la humanidad inmolada y glorificada de Cristo, puesta junto al Padre, es instrumento unido para la comunicación del Espíritu Santo. Nos lo envía amándonos. El amor humano de Jesucristo, con su corazón abierto palpitante, es asumido como coprincipio de comunicación a la humanidad del Espíritu Santo, que se nos da amándonos.
El Señor lo derrama sobre los que lo miran con fe, confesándole Hijo de Dios Salvador. Es la nueva vida. La contemplación de Cristo crucificado, glorioso, al que hemos atravesado, nos constituye hijos, al dársenos por ella el Espíritu Santo (Hech 2; Jn 20.19-23). Y nos constituye en Iglesia, no como hijos aislados. Y así los textos nos muestran esa contemplación en grupo o incorporándoles al grupo (Jn 20,19-23; Lc 24, 28-35).
Al mirarle nosotros, él derrama torrentes de agua viva de su seno (Zac 12, 16; Jn 7,38).
El don lleva fundamentalmente comunicación de sentimientos de hijo y orientación hacia el Padre.
Siendo el Espíritu Santo don de amor y vínculo de amor es claro que viniendo del Corazón de Cristo, nos une corazón a corazón con él, que es quien nos acoge y hunde en el corazón del Padre, en el seno del Padre.
Por la glorificación de Cristo a través de su humanidad inmolada, glorificada, se da el Espíritu Santo. Darse el Espíritu no es una cuestión jurídica, es la unión de amor. En el don del Espíritu el hombre es introducido en el Corazón de Cristo y por él en el seno del Padre. Y el Padre y el Hijo hacen su morada en el corazón del hombre, por el Espíritu, en el Espíritu Santo. Ahí tenemos el don del Espíritu. El Espíritu es ya mío; el Espíritu es el Espíritu de la Iglesia. Como dice Santo Tomás, dar una cosa hace que ésta sea posesión del que la recibe. Por eso es ya mi Espíritu. Esa donación progresión: quiere decirse que el Espíritu Santo se une cada vez más íntimamente al corazón del hombre.
Correspondientemente y equivalentemente es progresiva la introducción en lo íntimo del Corazón de Cristo y del Padre.
Pero la donación progresiva no es arbitraria. Se realiza a través de la acción del mismo Espíritu Santo, o de Cristo por el Espíritu, que actúa sobre el corazón del hombre con una asistencia asidua de iluminación y purificación (cf. Jn 14,16). En lo cual la eucaristía juega un papel principal, en fuerza de las gracias eucarísticas ordenadas a este progreso y crecimiento.
El espíritu Santo nos asiste en la contemplación del Corazón abierto de Cristo. Y gracias a su asistencia, se establece una nueva mirada, profunda, progresivamente contemplativa, que San Pablo pedía para sus fieles de Éfeso, mirada que nos va: 1)haciendo comprender el Corazón de Cristo; 2) formando simultáneamente en nosotros el Corazón de Cristo; 3) para que en unión con él, 4) colaboremos con él en la obra grandiosa de la redención.
Cuando San Pablo ruega que el Padre envíe el Espíritu, para que les dé a conocer el misterio del amor de Cristo, no habla del momento de conversión, sino que habla a quienes ya son fieles, desando que se introduzcan en ese océano infinito del misterio insondable del Corazón de Cristo, que nos va revelando al Padre y los proyectos del Padre, que son los suyos. Pero al mismo tiempo entrar por la iluminación del Espíritu en el Corazón de Cristo es entrar en la revelación que nos hace de su respuesta al Padre.
Hay aquí un matiz que es importante. En el Corazón de Cristo se nos manifiesta el amor del Padre a los hombres y el amor de Cristo, Hijo de Dios, a los hombres. Pero también se nos manifiesta el amor de Cristo al Padre y lo que es y debe ser la respuesta de amor del hombre a Dios.
En el momento de la muerte de Jesús, el costado abierto nos revela el amor del Padre y de Cristo a nosotros y el amor de Cristo al Padre. Y revela el amor de Cristo al Padre precisamente en la plenitud del amor del Padre en Cristo.
Esto es lo que debe ser también unidad en todos nosotros. Nuestro amor al Padre es presencia del amor del Padre en nosotros y cuanto más plenamente nos posee el Padre más plenamente amamos la Padre y nos hacemos don de respuesta la Padre. En la cruz se revela la obediencia amorosa de Cristo hasta la muerte; y al mismo tiempo la unión reposante de Cristo en el seno del Padre. En el Corazón de Cristo se abre ante nuestros ojos esta dimensión interior: la unión reposate de Cristo en el seno del Padre; la unión del amor del Padre y de Cristo en el Espíritu Santo. Esa unión tantas veces entreabierta por Jesús en sus conversaciones reveladoras: “Yo no estoy sólo porque el Padre está conmigo” (Jn 16,32). “En verdad el Hijo no puede hacer nada por sí mismo; sino que lo que ve hacer al Padre, eso lo hace el Hijo; porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace” (Jn 9,10). “El Padre y Yo somos una cosa” (Jn 10, 20). Todo ese misterio de unión de amor manifestado por Juan al final del prólogo cuando dice: “el Unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado” (Jn 1,18).
La síntesis de esta revelación del corazón abierto podemos verla en la palabra de Jesús: “aprended de mí que soy manos y humilde de corazón y hallareis descanso para vuestras almas” (Mt 1,29). Es la mansedumbre y humildad del amor del Padre, la mansedumbre infinita, la humildad infinita. Porque esas virtudes no son humanas, sino divinas: porque son características de la caridad divina. Sólo la caridad divina es mansa y humilde. Como la expresada en el famoso cantico del amor del capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los Corintios, donde el amor perfecto se expresa en forma de mansedumbre y humildad. O como aparece en la carta a los Gálatas describiendo igualmente los frutos del Espíritu Santo (Gal 5,23). Es la mansedumbre y humildad del Padre manifestada y revelada en la mansedumbre y humildad del Corazón de Cristo, que atrae nuestra mirada hacia él para que mirándole vaya formando el Espíritu en nosotros el corazón manso y humilde que él mismo beatifica en las bienaventuranzas.
En efecto, esa mirada contemplativa por la presencia y acción del Espíritu Santo no es meramente especulativa, sino que va realizando la transformación del corazón del hombre en el Corazón de Cristo. Se realiza un “cambio de corazones”: término del lenguaje místico, que indica una realidad de transformación interior y que corresponde a la fórmula del lenguaje del amor: “ya eres mío y yo soy tuyo”.
El Espíritu Santo va formando en el hombre el Corazón de Cristo, dictando y estructurando la respuesta plena al Padre y haciendo del corazón del hombre un reflejo del corazón de Dios. Por eso el misterio del Corazón de Cristo no deja al hombre en intimismo. No es simplemente Cristo un modelo para cómo se vive una vida un tanto aislada, sino que empeña al hombre en la redención.
Todo cristiano está llamado a ser reflejo del Corazón de Dios en su grado, al mismo tiempo que él se entrega plenamente al Padre. Y ahí se realiza un nuevo nivel del “aprended de mí que soy manos y humilde de corazón”. Es la superación del nivel egoísta humano y la penetración en los sentimientos de Cristo, en los planes de Cristo, proyectos de Cristo, oblación redentora de Cristo. La comprensión de que ese Cristo está llevando ahora adelante la obra de la redención. El cristiano no ha sido llamado únicamente para estar a solas dentro de Cristo, sino para asumir las ansias redentoras de Cristo. Esto es lo que va formando el Espíritu Santo, llevando al cristiano hacia la colaboración con Cristo.
Tiene ya uno en sí el amor de Jesucristo, sus actitudes, sus horizontes, sus reacciones, su mansedumbre y humildad. La apertura del corazón le introduce vitalmente y forma en el corazón del hombre las dimensiones y actitudes del Corazón redentor de Cristo. Es el “mirar este Corazón que tanto ama a los hombres, a la humanidad entera, a cada uno de los hombres”. Superación del egocentrismo: “para que lo que viven no vivan ya para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos” (2Cor 5, 15).
La contemplación no es ya reducida a sentir el amor de dios que con su corazón abierto viene a mi encuentro personal y me introduce en la intimidad de su amor reposante, sino que es la contemplación del amor de Dios que en el Corazón abierto de Cristo se abre a todo hombre con quien en cierto modo se ha unido desde la encarnación, enseñando el arte y las disposiciones del horizonte redentor y universal, en la empresa en marcha que el rey eterno inmolado y resucitado lleva adelante ahora. Su herida abierta no es mero recuerdo de un hecho pasado, sino expresión verdadera de una herida de amor abierta como “el pecho del amor muy destrozado” del pastorcico de San Juan de la Cruz, con un amor continuamente ofrecido y todavía generalmente rechazado. Dilatación, pues del Corazón a las dimensiones infinitas del Corazón de Cristo. Posesión de los sentimientos del Corazón redentor, en el que vibran el amor y la misericordia del Padre y las miserias y pecados de los hombres. Participación de los proyectos de Cristo, del Espíritu de Cristo, de los anhelos redentores del Corazón de Cristo, de la oración continúa de Cristo, de su oblación y entrega amorosa, de su unión íntima con el Padre.
Es lo que el Señor mostraba a Santa Teresa en el momento cumbre de la unión de matrimonio místico: “cuida tú de mis cosas, yo cuidaré de las tuyas”. A lo que ella pregunta: “Señor, ¿Cuáles son tus cosas?”, y el Señor responde: “mis almas, hija, mis almas”.
Es una llamada a la colaboración cordial de Cristo en la realización de su obra redentora como la propone la contemplación ignaciana del rey temporal. Esta colaboración no se reduce a una actuación mecánica, sino que implica el ser vivida con el mismo corazón redentor, que lleva a la oblación de la vida como el mismo Cristo desde el momento de su entrada en este mundo (Heb 10, 5-10; Rom 2,1); y con una petición continua e incansable, en la realización de la vocación cristiana concreta querida por el Señor.
Este seguimiento cristiano está empapado indudablemente de una unión íntima cada vez más profunda con Cristo, pero también lleva consigo una participación cada vez más profunda del sentido redentor de Cristo. Así se va formando el corazón redentor cristiano.
Esta dimensión transformativa realizada por el Espíritu Santo a favor de la mirada contemplativa al Corazón de Cristo, que se nos ofrece como Maestro y revelador, es esencial al misterio del Corazón de Jesús. Y ya Santa Margarita insistía en que la verdadera devoción al Corazón de Jesús consiste más en imitación de sus virtudes que en ciertos actos concretos de piedad.
Notemos por último que el corazón cristiano formando según el Corazón de Cristo no es una pura copia desde fuera de ese Corazón. El “como yo os he amado” de San Juan, no es pura imitación, sino que incluye participación. Es el sentido denso y teológico de la imitación cristiana. La imitación cristiana no es iniciativa humana, sino divina. Es iniciativa de Jesús. El “aprended de mi” que no sólo enuncia el hecho, sino que implica el interpelarnos en el espíritu con la revelación su interioridad, descubriéndola como declaración de amor. Es el latir amoroso de su Corazón que por la acción del Espíritu Santo invita y posibilita el camino y comunica los propios sentimientos como la cabeza los comunica a sus miembros. El misterio de esa comunicación deseada por san Pablo, lo expresa el Apóstol con estas palabras: “sentid en vosotros lo que en Cristo Jesús” (Fil 2,5), para que viváis como él vivió. Es la justicia del Corazón del Primogénito comunicada a todos los corazones.
San Ignacio repite continuamente la petición del sentimiento interno, con lo cual designa esa constelación de disposiciones interiores que nos orientan desde dentro como con-naturalmente hacia el Padre por las que el Hijo nos pone con el Padre. Y de esta manera se va formando el corazón como el de Cristo.
Pero además el corazón cristiano empapado de sentimientos de Cristo, participando de él, tiene que unirse al Corazón mismo de Cristo, a ese Corazón que es plenitud de la humanidad redimida.
Porque él se ha hecho hombre no para eximirnos a nosotros de nuestra respuesta al amor de Dios, sino para enseñarnos a dar esa respuesta, para hacérnosla posible, y para potencia con su propia respuesta de amor, la imperfección de la nuestra, aun asistida por su gracia. En el Corazón de Cristo la respuesta humana a Dios ha sido y es realidad plena.
La deficiencia del hombre, lo que él no puede, se lo ofrece con el Corazón de Cristo para que lo haga suyo, uniendo su respuesta a la de su Corazón.
Y aquí radica la confianza del hombre. Tenemos un abogado ante el Padre; no sólo por nuestros pecados que su sangre purifica (Jn 1,7), sino por la imperfección connatural de todas obras y actitudes. Él es propiciación y reparación de nuestra insuficiencia.
Y en esta unión de amor, en la participación de las actitudes de Cristo y unión nuestra con él, hallamos también nosotros “descanso para nuestras almas”. Lo que fatiga al hombre es su egoísmo. El que anda con amor, ni cansa, ni se cansa. Y el Corazón de Cristo es descanso para los que le aman. Lo necesitamos mucho. No es descanso después de la fatiga. Sino descanso en el trabajo, en la lucha, en las fatigas de la obra redentora. Es participación del descanso de Cristo en el Padre. Es la Bienaventuranza prometida a los pobres de corazón, anticipación de la Bienaventuranza del cielo.
- Bajo la acción del Espíritu Santo la mirada contemplativa y transformadora hacia el Corazón traspasado de Cristo se hace más penetrante y descubre nuevos océanos de caridad. Escuchando la palabra de Jesús: “Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho lo hagáis también vosotros” (Jn 13, 15), se empieza a comprender lo que ha hecho. “Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros hemos de amarnos” (Jn 4,10). Y se comprende toda la profundidad que contiene ese de esta manera. Se comprende también con más profundidad el “aprended de mí que soy manos y humilde de corazón”. La cumbre de la caridad en su mansedumbre y humildad es la oblación sangrienta de la cruz con su grito de perdón y la efusión del Espíritu Santo.
Es un último grado de la mansedumbre y humildad del Corazón de Cristo expuesta a nosotros en la catedra de la cruz. Porque la mansedumbre y humildad se patentizan al afrontar las injurias, ofensas y dolores. El amor de Jesucristo se muestra manso y perdonador en medio de la tempestad del calvario, respondiendo a las injurias, afrentas y heridas con la palabra de perdón y el ofrecimiento de su propia vida. Encarnación de la mansedumbre y humildad de Dios, que, ofendido y despreciado por el hombre, responde a éste con la locura de amor infinito que es la encarnación y redención. El costado abierto, efecto del odio humano, es el cauce de los torrentes de gracia y salvación con que inunda el amor de Dios a los mismos que le hirieron.
“Aprended de mí” dice al hombre el costado abierto de Cristo inmolado. Es la invitación que repetirá San Pablo escribiendo a los Romanos: “Os exhorto, pues, por las misericordias de Dios a que ofrezcáis vuestro cuerpos como hostia viva, santa agradable a Dios” (Rom 12, 1).
La plenitud del don del Espíritu Santo es la que produce esa nueva mirada de amor, con que comprende la plenitud del amor de Cristo que amó a los suyos hasta el extremo, y que está exhortando con su misma mansedumbre y humildad a que aprendamos a realizar la totalidad de nuestro propio don de amor hasta el extremo.
El costado abierto de Cristo contemplado a este nivel de luz nos descubre el amor increíblemente fuerte, que no se ha echado atrás ante las exigencias que en él mismo planteaba su propia justicia, derramando toda su sangre por amor a los hombres.
La grandeza del misterio del Corazón de Cristo se revela especialmente el el huerto de Getsemaní, que es clave para la inteligencia del corazón redentor mediador. Con razón juzga Le Guillou que el misterio de Getsemaní es fundamental para establecer una teología del Corazón de Cristo.
En efecto, la redención es el acto de la voluntad humana de Cristo Hijo de Dios. Y ese misterio de la adhesión de la voluntad humana al plan del Padre se revela en la oración tan misteriosa y filial del Huerto. Pero la redención no es simple acto de voluntad humana de una persona divina, sino que es el acto del amor humano de una persona divina. Este aspecto da un lugar central al Corazón de humano de Cristo. Nos ha redimido el amor humano de Cristo, que ha asumido los sentimientos divinos y se ha solidarizado cordialmente con los sentimientos humanos.
La carta a los Hebreos describiendo lo que es el verdadero sacerdote-mediador, presenta como elemento constitutivo del verdadero sacerdote la resonancia cordial de su función mediadora. Participa de los sentimientos de los pecadores en íntima solidaridad con ellos como cabeza responsable ante el Padre. En el Huerto aparece tomando sobre sí nuestros pecados: en el corazón de Cristo pesan los pecados de todos los corazones y se realiza esa misteriosa labor en que se siente triturado.
Es el misterio del Corazón redentor: es la caridad infinita al Padre, que le hace sentir inmensamente la ofensa del Padre, producida precisamente por el hombre con el que está íntimamente unido en amor y de cuya ofensa él se presenta como responsable ante el Padre.
Pero hay añadir aun que el Señor, cabeza de la Iglesia, resucitado vivo, que lleva adelante ahora la obra de la redención, la sigue llevando con el mismo corazón redentor, con una humanidad gloriosa, es cierto, sin los sufrimientos corporales de la pasión; pero con el mismo amor y la misma cercanía de solidaridad cordial.
Esta contemplación es la base sobre la que el Espíritu Santo forma en el hombre el corazón redentor con Cristo Redentor. En la escuela de la cruz aprende el contemplativo del Corazón de Jesús a cumplir en sí lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. viviendo este misterio no sólo en su dimensión eficiente y en la materialidad del dolor, sino comprendiendo que el acto redentor incluye el corazón redentor, la actitud redentora, la asunción de las consecuencias dolorosas del pecado con el amor con que Cristo las asumió, es decir, con amor solidario con los hermanos, en entrega total y obediente hasta la inmolación querida por el Padre, en unión siempre con la actitud redentora de Cristo. Actitud redentora de Cristo que en el cristiano de hoy le lleva a asumir con las disposiciones mismas de Cristo participadas de su corazón y unido a él las consecuencias dolorosas de la identificación en amor con un descanso.
Es la cumbre de la identificación en amor con descanso al mismo tiempo misterioso como el de Cristo en el Padre, pero real y profundo, en lo más íntimo de la morada establecida en el Corazón de Cristo, “encomendando su propio espíritu en las manos del Señor”.
Sorprende en cierta manera la suma confianza con que grita Jesús en el momento de la suprema oblación: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” Se nos revela el descanso supremo propio de la suprema oblación. Como en la escena de Getsemaní aparece el abandono filial misteriosamente confiado y abandonado en el Padre, que subyace a todo el misterio tremendo de la tristeza, del tedio y del temor de Jesucristo. Es, pues, el misterio de la suprema unión de la suprema entrega, de la suprema oblación, en el supremo descanso confiado en el Padre.