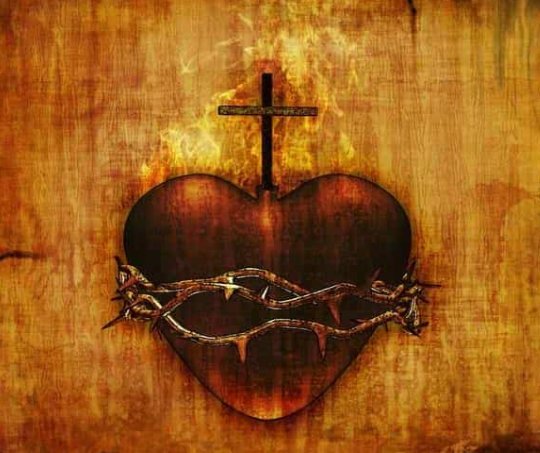Del libro “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús” del R.P. Juan Croiset, escrito en 1734.
MEDIOS PARA VENCER LOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN SER SAQUE TODO EL FRUTO QUE SE DEBIERA DE LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
- Segundo medio. Una sincera humildad
El segundo medio es una sincera humildad. Jesucristo, dice San Agustín, no nos dice: aprender a hacer milagros, sino aprender de mí que soy dulce y humilde de corazón, para darnos a entender que si la humildad no hay verdadera virtud. Verdad es que sea persuadido lo bastante la necesidad de esta virtud; pero la dificultad está en saber en qué consiste esta verdadera humildad. Muchos piensan ser verdaderamente humildes después que sienten bajamente de sí; pero os engañan sino gustan de que los otros sientan así de ellos. No basta, para ser verdaderamente humildes, reconocer que no tenemos ninguna virtud ni mérito, es menester también creerlo y no di gustarse de que otros lo crean.
El primer paso que se debe dar para conseguir esta virtud, expedir la Dios con insistencia; después debemos convencernos a nosotros mismos con serias y frecuentes reflexiones de nuestra pobreza y de nuestras propias imperfecciones. La memoria de lo que hemos sido, y el considerar lo que podíamos ser, sirve mucho para humillarnos. Los que son sólidamente virtuoso os piensan poco en los otros, y no se ocupan si no en mirar sus imperfecciones; y las personas verdaderamente humildes, de nada se escandalizan, porque les es perfectamente notoria su flaqueza: se ven a sí mismas tan cerca del precipicio y temen tanto la caída, que no se espantan de que los otros caigan.
Lo menos que pueda uno hablar de sí mismo, es siempre lo más conforme a la verdadera humildad. Los discursos afectados con que procuramos hacer creer que nos estimamos en poco, son los más veces un medio con qué buscamos nuestra propia estimación, el que nos a la ven y nos tengan por buenos. Las señales más ciertas de una sincera humildad pueden ser él amar singularmente a los que nos desprecian, y él no evitar ninguna humillación de aquellas que se nos ofrecen; el no complacerlos con los pensamientos vanos, y con las vanas ideas del porvenir, lo que no sirve sino para criar en nosotros una soberbia secreta; él no hablar nunca de nosotros mismos con estima, el no quejarnos jamás de todo lo que Dios permite que nos suceda, ni y querer que otros se comparezcan de nosotros; el disimular las faltas del prójimo y no turbarnos con nuestras propias caídas; el preferir en todo a los demás; él no emprender jamás cosa alguna sino con desconfianza de nosotros mismos; el estimar en poco todo lo que hacemos; en fin, el orar mucho y hablar poco.
Cuando uno se considera miserable, como lo es, no lleva a mal que le desprecien, porque conoce que esto es justo. Un hombre humilde, por malo que se al tratamiento que se le hace, cree que se le hace justicia: los hombres no se estiman, dice, pues tienen razón, y conviene en esto con Dios y con los ángeles. Un hombre que ha merecido el infierno puede conocer bien que le es muy debido el desprecio. No queremos decir con esto que éste uno obligado a recibir con un consuelo sensible las humillaciones; el desprecio es naturalmente desagradable, pero él no quejarse, él tolerar lo, agradecérselo a Dios, y hasta rogarle por aquellos de quienes se sirve para humillarnos, por más repugnancia que sienta la naturaleza orgullosa en someterse a su providencia, éstas son ciertas señales de una sincera humildad, sin la cual en vano no os lisonjearemos de una verdadera y sólida virtud.
“Tenemos enemigos, dice San Pablo, por dentro y por fuera de nosotros mismos que nos ha arman lazos en todo tiempo y en todas partes” el amor de la humildad, de la abyección y de la vida retirada y secreta es un gran remedio a tantos males: nadie gozará de una paz segura y tranquila sino en el olvido de sí mismo; si queremos alcanzar la perfección cristiana, es menester resolvernos a olvidar todos nuestros intereses, a un tal vez hasta los espirituales, por no buscar sino la pura gloria de Dios.
- La alegría y las verdaderas dulzuras son inseparables de la verdadera mortificación y la sincera humildad
No puede haber verdadera devoción sin una mortificación universal, generosa y constante, y sin una sincera humildad; pero, ¿se podrá hablar de la humildad y de la mortificación continua sin horrorizar a las personas tímidas y pusilánimes, si es que tienen algún deseo de amar ardientemente a Jesucristo? ¿Cómo no se atemorizarán al punto estas almas con la vista de una conducta de vida tan incómoda? ¿Se podrá mirar, por ventura, una vida toda llena de cruces, sin que atemorice? Contradecir en todas las cosas a sus inclinaciones naturales, negará sus sentidos todos los gustos que no sean precisamente necesarios, vivir retirado, vivir en silencio sin solicitar la estimación de los hombres, despreciando sus alabanzas y no afligiéndose por los desprecios ¿todo esto o no es una cosa bien pensada? Vivir de esta suerte ¿no es vivir una vida triste, melancólica y en cierto modo infeliz?
No, cristianos: todos los que viven de esta suerte afirman que entonces se vieron alegres, tranquilos y perfectamente dichosos. Es verdad que el mundo dice que este género de vida es insoportable; pero el mismo Jesucristo nos dice que es dulce, fácil y lleno de alegría y de consuelo. Lo dice el mundo, a saber: los necios e ignorantes; pero todos los que lo han experimentado dicen lo contrario. San Francisco de Sales llama a esta suerte de vida la dulzura de las dulzuras. San Efrén, mientras se ejercitó en una vida por extremo mortificada, lleno todo de consolaciones interiores, prorrumpe y guía en estas voces: “ basta, Dios mío, basta, no me oprimáis con vuestros beneficios, moderar vuestra liberalidad, si no queréis que yo muera; porque las dulzuras inefables que gusto en vuestro servicio son capaces de hacerme morir”. Decía San Francisco Javier, escribiendo desde Japón a los jesuitas de Europa: “Me hallo en un país donde faltar todo para las comodidades de la vida; en lo demás siento o tantas consolaciones interiores, que me veo en peligro de perder la vista por las lágrimas que derramó continuamente de puro consuelo”.
¿Presumiremos, pues, ahora nosotros que tantos millones de Santos, que confesamos haber sido tan sabios y tan sinceros, hayan quedado de acuerdo para decirnos todo lo contrario de lo que ellos pensaban y experimentaban? Y si se tiene por tan infeliz, en sentir de la gente del mundo, este ejercicio de una mortificación continua: ¿cómo es que los que vemos más mortificados son siempre los que están más contentos? ¿Cómo es que no se hayan sobre la tierra personas perfectamente contentas, perfectamente dichosas, sino aquéllas que más se mortifican? Y si esta vida mortificada no es la que produce por sí misma esta alegría inalterable, dígame, ¿con qué artificios se conserva este género de gentes, que hasta la muerte miran lo del mundo con horror, en una dulzura y en una tranquilidad tal, que no basten a turbarla todos los acontecimientos de la vida? Sea estos se hace por la disimulación, ¿cómo es que los mundanos, que saben tanto del arte de disimular, no han podido hasta aquí disimular sus inquietudes y sus melancolías, por más que en los placeres y divertimentos han pasado la mayor parte de su vida cierro interrogación es que la virtud sola, dice San Agustín, por más austera que parezca, es la que hace gustar los verdaderos placeres, y no hay felicidad perfecta en este mundo sino para aquellos que trabajar seriamente en santificarse; porque sólo éstos se ven exentos del alboroto de las más crueles pasiones que tiranizan a los que viven engolados en el mundo y sedientos de sus placeres.
Ellos son los que tienen más dulzuras en la vida y menos tristezas, y sometiéndose perfectamente a la voluntad del Señor gozan de una serenidad y profunda paz que no la puede dar el mundo. Este dulce reposo de la conciencia es el fruto ordinario de la virtud; cuanto más se une uno con Dios, tanto más gustan de él; y cuanto más se usa de reserva para con Dios, tanto menos hay de esta alegría.
¿Y qué no se debe decir de aquella secreta dulzura con que Dios suaviza el yugo de su ley? ¿De aquellos dichosos momentos en qué se deja sentir en el fondo de las almas justas? ¿De aquella esperanza dulce que las hace con anticipación sentir las alegrías del cielo? ¿De aquellos rayos de luz con que les hace ver, como en un día claro y hermoso, las locuras y la vanidad del mundo? Y, en fin, de aquellas lágrimas de tanto consuelo que vierte en alguna vez a los pies de Jesús crucificado, ¿Dónde encuentran un consuelo más puro y delicioso, que en las más agradables fiestas y exquisitos placeres del mundo? Estas delicias y estad dulzuras interiores, que sobrepuja al a todo sentido y a todo pensamiento, son misterios encerrados por las almas tibias y mundanas; esto es para ellas como un lenguaje extraño; pero dadme un alma fervorosa que sólo anhela salvarse, una persona verdaderamente humilde inmortificada, un corazón penetrado del amor de Jesucristo, que esté bien comprenderá, dice San Agustín, lo que yo digo.
Es ciertamente una verdad clara que por justa que se haga una persona, no por eso es siempre insensible a los accidentes de la vida; las desgracias pueden causar al justo alguna agitación; pero no serán capaces de confundir lo, siempre hallará refugio en su virtud. Cuando el camino ancho que siguen los imperfectos no tuviera cruces, todo contribuiría a producirse las bien pesadas, mientras que en la carrera que llevan los que aman ardientemente a Jesucristo, se ve que el cielo y la tierra, digámoslo así, serán prisa en hacerse las dulces y llevaderas; el mismo Hijo de Dios las quiere llevar con nosotros para hacérnoslas menos pesadas. En fin, el pensamiento solo de la muerte atemoriza a los más dichosos del siglo, y este mismo pensamiento consuela y alegra a los virtuosos. ¿Se ha hallado alguno que en la hora de la muerte, en aquellos momentos últimos en que tan serenamente se juzgaba de las cosas, se haya tenido por infeliz por haber sido mortificado y por haber llevado una vida verdaderamente devota y cristiana? ¿Pero no sería muy cierto que se hallaría en un tremendo peligro de desesperación, si así no hubiese vivido?
Precisamente ha de tener la mortificación perfecta ciertos atractivos, que no conocemos nosotros por no ser perfectamente mortificados. Nuestra flojedad no nos deja hacer más que lo que basta para sentirla pena; y nunca hacemos lo bastante para poder gustar las dulzuras. Parece que desconfía amos de lo que nos dicen los buenos y los Santos, y hasta de lo que él mismo Jesucristo nos promete. Quisiéramos nosotros que su majestad nos pagase por adelantado, y es que no sabemos que todo consiste en dar el primer paso con generosidad y denuedo, esto es, que toda la pena estaba en resolverse de veras abrazarse con la cruz de la mortificación: gustar, dice el profeta, y luego veréis cuan suave es el Señor.
En esto se engaña a los ojos, es menester juzgar por el gusto. Los que no vieron la tierra prometida si no de lejos, la tenían horror, y decían que se tragaba sus moradores; pero es que la habían visto de cerca a decían todo lo contrario, y afirmaban que era una tierra que producía leche y miel. Hagamos al menos durante quince días este perfecto sacrificio; de poca monta tenía que ser la cosa para no merecer que se hiciese experiencia de ella, y sea después de quince días de una continua y perfecta mortificación no gustar hemos de estar dulzuras, consentiré, decía un gran siervo de Dios, que se diga que la vida de los que aman verdaderamente a Jesús es enfadosa, y que el yugo del Señor es pesado.
¡Es por cierto muy digno de admiración que haya de costar tanto a los hombres del mundo el persuadirse de que puede haber gusto y contento que en una continua mortificación, cuando por otra parte están viendo a cada paso tantas personas inquietas, tristes y desasosegadas en medio de los mayores divertimentos! Si hay males invisibles, es imposible que no haya también dulzuras secretas. Las hay ciertamente, y de nosotros mismos depende que las podamos gustar.
El V.P. De la Colombière había hecho voto, con el permiso de sus superiores, de observar todas sus reglas, y en particular se obligó a una mortificación continua en todas las cosas. ¿Qué juicio harían de este gran siervo de Dios aquellos a quienes los tres votos esenciales de los religiosos se les hacen un yugo insoportable? ¿No le tendrían por un hombre sujeto a vivir una vida extremadamente triste y desconsolada? Pues vez aquí, no obstante, lo que él mismo dejó escrito en sus retiros espirituales, en los que, a imitación de las personas sólidamente virtuosas que continuamente desean hacer nuevos progresos en el camino de la perfección, adjunto de los sentimientos que Dios le daba y las gracias que le había hecho, acordarse de agradecerse las y para animarse más y más todos los días amarlo.
“En el sexto día, dice, considerando sobre el voto particular que tengo hecho, me he hallado tocado de un gran reconocimiento para con Dios que me concedió la gracia de hacerlo; jamás lo había pensado tan a placer y tan despacio. Yo tuve una alegría grande de verme obligado con mil ligaduras a hacer la voluntad de Dios. La memoria de esta obligación me he consolado en desde atemorizarme; y me parece que bien lejos de hacerme esclavo, que entrado en el reino de la libertad y de la paz”.
“Cuando lo pienso bien, dice en otra parte, me siento por la misericordia infinita de Dios en una libertad de corazón tal, que me causaba una incomparable alegría. Paréceme que nada me puede hacer infeliz. Yo la ayuda mi corazón apegado a cosa alguna, a lo menos por ahora. Y aunque es así, y que ni por esto dejó de sentir todos los días los movimientos de casi todas las pasiones, un momento sólo de reflexión los calma y los aquieta”.
“Muchas veces he gustado de una gran alegría interior al pensar que me hallo en el servicio de Dios, y he reconocido que esto vale mucho más que todos los favores de los reyes. Las ocupaciones mundanas me han parecido muy despreciables en comparación con aquello que se hace por Dios. Hállome y elevado sobre todos los reyes de la tierra por la honra que tengo de ser de Dios”.
“Siento continuamente un deseo grande de aplicarme a la observancia de mis reglas, tengo un particular gusto en practicar las, y cuanto o en esto me voy haciendo más exacto, tanto más me parece que entró en una perfecta libertad”.
“Es cierto que nada de esto o me da pena, me aflige, antes bien, este yo no se me va haciendo cada día más ligero. Yo era esto como la mayor gracia que jamás he recibido”
No se puede dudar que este gran siervo de Dios práctico una continua mortificación en todas las cosas después que hubo ha hecho rumbo todo tan expreso. Se le vio incluso en su última enfermedad, cuando no le permitía a su malestar en la cama, pasar muchas horas cada día sobre una silla de respaldo sin recostarse, ni reclinarse en ella de ninguna manera, perseverando de esta suerte en una mortificación continua hasta los mismos momentos de su dichosa muerte. Y esta vida tan mortificada le llena de tantas consolaciones y de una tan gran alegría interior, que confesaba él mismo, que bien las podía sentir y la sentía, más que le era del todo imposible el explicarlas.
“La vista de Jesucristo, dice, me hace tan amable en la cruz, que me parece que sin ella no podré ser dichoso. Miró con respeto o a aquellos que Dios les visita con humillaciones y adversidades de cualquiera suerte que ellas sean. Estos tales son sin duda sus favorecidos: para humillarme, no tengo sino que comparar me a ellos, cuando llegó me diere en prosperidad”.
“Véis aquí, prosigue, los nombres que de continuo preocupan a mi espíritu, la luz, la paz, la libertad, la dulzura y el amor, y con ellos me parece que entran la simplicidad, la confianza, la humildad, el abandono entero, ninguna reserva, voluntad de Dios, y mi reglas”.
La experiencia de este gran siervo de Dios nos hace ver, entiendan esto los cristianos flojos que piensa no hablar con ellos todas estas cosas, como no solamente los Santos que nos han precedido se hallaran con tantas dulzuras en el ejercicio de una mortificación universal y constante, sino que hasta aquellos mismos con quienes vivimos, experimenta los mismos sentimientos, una vez que se resolvieron con generosidad a la práctica de una universal y constante mortificación.