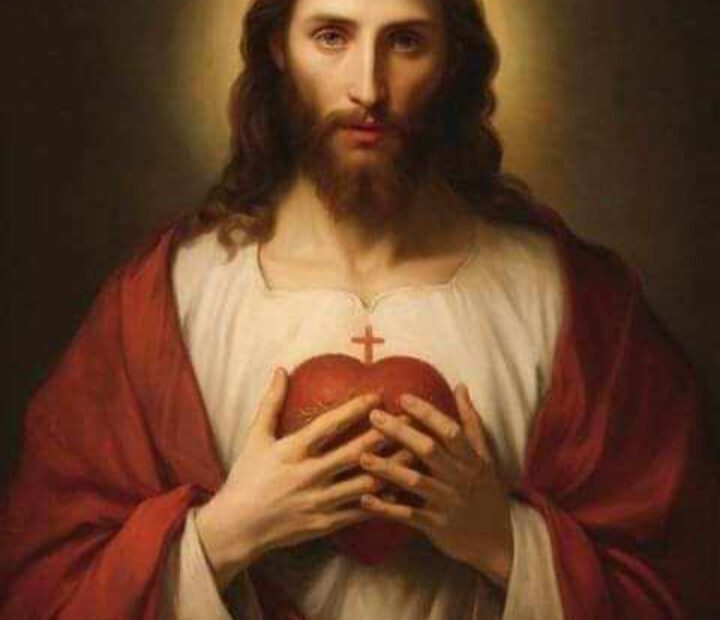Del libro"EL MISTERIO DEL CORAZÓN TRASPASADO", Ignace de La Potterie
Quien estudia la historia de la exégcsis de los textos joánicos puede hacer, según los casos, dos constataciones opuestas: una, que a menudo la interpretación mística de los comentarios patrísticos o medievales ha sido completamente abandonada por nuestros contemporáneos como precrítica; a la vez que ocurre también lo contrario: gracias a los métodos más precisos del análisis de hoy, a veces aparecen, en este o aquel pasaje, tesoros espirituales que no habían sido vislumbrados por los antiguos eruditos, al menos en época patrística. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en la interpretación de la perícopa sobre la maternidad espiritual de María (Jn 19,25-27); lo mismo puede decirse del versículo siguiente, que nos proponemos estudiar, esto es, el pasaje en el que Juan recoge las palabras de Jesús moribundo: «Tengo sed» (19,28).
Pero, debido al interés que manifiesta la historia de la exé- gesis por este versículo, presentaremos primero el estado de la cuestión sobre las distintas maneras en que ha sido interpretado a lo largo de Ja tradición; en los dos apartados siguientes, propondremos un doble análisis, primero a través del método de los textos paralelos y después mediante el examen de! contexto inmediato. Para concluir, mostraremos la importancia de este versículo para la interpretación joánica de la muerte de Jesús.
Breve historia de la exégesLs de jn 19,28
Contrariamente a lo que podríamos esperar, en los padres griegos no hallamos tendencia alguna a interpretar la palabra dipsó, «(Tengo sed», en sentido alegórico; por el contrario, insisten más bien en el aspecto físico y psicológico de los sufrimientos de Jesús y gustan de ver en su sed una prueba de la verdad de su encarnación y de la realidad de su muerte; además, daban mucha importancia al hecho de que, diciendo que tenía sed, Jesús cumplía una profecía13. En la tradición latina, hallamos un tímido intento de alegorización en san Agustín14, pero no tuvo gran influencia. Los dos grandes comentarios medievales de Ruperto de Deutz y de san Buenaventura16 17 remiten nuevamente a la interpretación física.
La exégesis espiritual de «sitio» (Jn 19,28), esbozada, por tanto, discretamente en Agustín3, solo experimentará un verdadero florecimiento en la exégesis monástica del medievo: hay que citar aquí a san Bernardo y su escuela18, después también a san Alberto Magno7 y santo Tomás de Aquino\ pero sobre todo la Vita Christi de LudoJfo de Sajonia y el comentario de Dionisio Cartujano. Este —cronológicamente el último (t 1471}— resume sucintamente la exégcsis de la tradición monástica: «Ad litteram Chrisrus corporaliter sitiebat… Spiritualiter vero multo ferventius sitiebat nostram salutem, pro qua omnia fecit arque pertulit»
Esta interpretación que, a primera vista, parece característica de la piedad monástica y medieval, vuelve a aparecer de nuevo a principios de la Edad Moderna en los principales comentaristas católicos, como Salmerón11, Beliarmino12, Cornelio a Lapide!í, y también en autores espirituales como Luis de la Palma, en su Historia de la Sagrada Pasión, y L. M. Grig- nion de Montfort14, Pero Toledo, en su comentario, interpreta «sitio» solo en el sentido físico y lo mismo hacen los protestantes Calvino, Grocio y Bengd.
¿Qué ocurrirá en la época contemporánea? Nos sorprende comprobar que también aquí vuelve a aparecer la misma dualidad interpretativa. Sin duda, la explicación de la sola sed corporal es preponderante; la encontramos, por ejemplo, en los exégetas franceses, en Lagrange’1’, que contradice a Loisy, y es habitual en casi todos los comentaristas alemanes20. Sin embargo, también la exégesis simbólica está bastante difundida, Esta viene representada por Loisy21 y Durand; la encontramos sobre todo en Jos comentarios en lengua inglesa12; y ha sido retomada en nuestros días por Th. Boman, J. M. Spurrell y G. Moreno, en tres artículos especiales consagrados a nuestro tema.
Estas constantes divergencias en la interpretación nos obligan a reflexionar sobre la cuestión metodológica. En buen número de autores, todo el análisis se ordena en torno a la crítica literaria; ellos se preguntan simplemente de dónde provienen las palabras «Tengo sed*. Unos comparan el v.29 con el episodio narrado por los sinópticos en el que un hombre presenta a Jesús una esponja empapada en vinagre (Me 15,36; Mt 27,48). El añadido joánico de la sed de Jesús sería o una re- interpretación de la palabra de Jesús recogida por Me (15,34) y por Mt (27,46): «Eloí, Eloí, lema sabactaní»2\ o una simple adición narrativa y teológica de Juan15. Otros hacen provenir el «sitio* de Juan de una fuente o tradición independiente a los sinópticos2*. Esta última explicación es quÍ2á la más verosímil. Pero estas distintas explicaciones solo son hipotéticas. Por otra parte, no presentan más que un interés limitado; quien se detiene en la reconstrucción de la prehistoria del texto habitualmente ya no está interesado en su interpretación, Pero este será siempre el primer deber del exégeta. Por eso, a lo largo de este estudio, todos nuestros esfuerzos se centrarán en dicha interpretación.
Otra cuestión importante: ¿con qué se complementa gramaticalmente el inciso: «Para que se cumpliera la Escritura»? Muchos admiten sin discusión que hay que relacionarlo con lo que sigue: «Dijo: Tengo sed». l,a gran cuestión es entonces saber a qué pasaje de los salmos se hace referencia aquí, cuestión en la que se han concentrado los esfuerzos de los exégetas. Pero si, por el contrario, la cláusula final complementa al verbo te- tékstai «consummatum est» que la precede, ya no se puede entender que «sitio» sea el cumplimiento de una profecía, y el terreno queda libre para una interpretación completamente distinta de esta palabra de Jesús. Este problema filológico debe quedar completamente resuelto: volveremos a él al comienzo de la tercera parte.
Una última observación, por fin, atañe a la exégesis simbólica. Nosotros también creemos que «sitio» tiene un sentido más profundo. ¿Pero cuál? Hay que reconocer que, a falta de un análisis, muchas interpretaciones espirituales presentadas hasta ahora parecen arbitrarias: mediante su «sitio», se ha dicho, por ejemplo, que Jesús habría expresado su ardiente caridad (Pseudo Bernardo), o bien su deseo de la gloria del Padre y de nuestra perfección (Grignion de Montfort), o más aún, según la exégesis más tradicional, su deseo de nuestra salvación27. ¿Pero se puede extraer todo esto del texto? Nuestra tarea será mostrar, basándonos únicamente en el texto de Juan, a qué se refiere realmente la sed espiritual de Jesús, y de qué manera esta sed ilumina el sentido profundo del relato joánico de la muerte de Jesús.
Las escenas paralelas
C, H. Dodd observa muy acertadamente: «La “sed” no tiene un papel esencial en la concepción del sufrimiento del Siervo de Marcos; en la de Juan, en cambio, esta es vital»2®. En todo su evangelio, Juan emplea solo tres veces el verbo dipsán (4,13-15; 6,37; 7,37), pero es siempre para hablar de una sed metafórica. De estos pasajes, dos nos abren a la perspectiva de la hora de Jesús y por eso nos interesan especialmente: el encuentro de Jesús con la samaritana (4,1-26) y su proclamación solemne en el último día de la fiesta de los tabernáculos (7,37- 39). También hay que destacar que entre estos dos pasajes y el del Calvario se dan sugerentes puntos en común desde el punto de vista léxico. En el episodio del pozo de Jacob y en el de la fiesta de los tabernáculos vuelven a aparecer tres temas fundamentales: la sed (4,13-15; 7,37), el agua viva (4,10.14; 7,38) y el Espíritu (4,23-24; 7,39); ahora estos tres temas reaparecen de nuevo en la escena de la cruz: la sed de Jesús (19,28), el don del Espíritu (19,30)29, el agua (que sale del costado de Jesús, 19,34). Todo nos invita, pues, a comparar con atención estas tres perícopas.
Veamos primero algunos rasgos paralelos entre el episodio de la samaritana y el de la cruz. Muchos autores ya han comparado estos dos relatos.
a) Un primer paralelismo se refiere aparentemente solo a las circunstancias externas: en 4,6, como en 19,14 (en la escena de! litbo$trotos), Juan utiliza exactamente la misma fórmula:
«Era hacia Ja hora sexta»30; de nuevo en ambos casos, al menos si se admite en 19,13 la lectura transitiva del verbo ekathisenM, Jesús está sentado. ¿Pura coincidencia? Vemos, en cualquier caso, que el episodio solemne del lithostrotos «constituye, a los ojos del evangelista, la entronización oficial del Rey~Mesias»i2 y que este mismo episodio no es más que una anticipación y una prefiguración de lo que ocurrirá en la cruz33, donde, gracias a Ja inscripción redactada en tres lenguas, «la realeza de Jesús es proclamada ante todo el mundo»34. Pero Jesús termina de la misma manera el encuentro con la samaritana revelándosele como Mesías (4,26). En el pozo de Jacob como en el pretorio, la «hora sexta» es la hora de la manifestación de Jesús.
Se puede ir aún más lejos sin caer en el alegorismo, y ver un vínculo entre el «cansancio» de Jesús en el pozo de Jacob (4,6) y su desfallecimiento en la cruz; sin duda, en Jn 19 no se habla del agotamiento de Jesús, pero en ambos casos Jesús pide de beber (4,7) o expresa su sed (19,28), lo que en cualquier caso es signo de cansando y extenuación. Sobre todo hay que observar que el verbo utilizado en 4,7 para señalar la fatiga de Jesús, «cansado» (kekopiakós), vuelve a aparecer en 4,38, en sentido metafórico, para describir su trabajo apostólico, que fructificaría más tarde en la misión de los discípulos. No sin razón, pues, muchos comentaristas antiguos han visto una relación entre el cansancio de Jesús en el pozo y sus padecimientos durante la pasión.
b) Pero vayamos directamente al segundo paralelismo, que es mucho más importante: el tema de la sed en los dos pasajes. En el diálogo del cA se constata fácilmente un total intercambio de papeles: Jesús abre el diálogo pidiendo que le den de beber, y sin embargo no es la mujer la que le ofrece el agua del pozo: es Jesús mismo quien le promete el agua viva (v.10.14). San Agustín comenta: «Él está necesitado como uno que espera recibir y es rico como uno que es capaz de saciar. Pide de beber y promete dar de beber».
Frente a este hecho paradójico, es ahora la samaritana la que pide eJ agua misteriosa prometida por Jesús; la fórmula que día emplea, «dame de esa agua» (v, 15). es como el eco de la de Jesús: «dame de beber» (v.7); la mujer ya no quiete volver a saber Jo que es la sed («así no tendré más sed»), pero no ha entendido nada de las palabras de Jesús, porque solo piensa en saciar su sed material, Jesús, desde el principio, se había eleva- do a un plano espiritual; su sed de beber era un signo de otra sed, de otro deseo («Si tú conocieras.,,»), el de dar a conocer a ¡a mujer el don de Dios, de revelarle quién era él; en resumen: el de darle el agua viva (v. 10.14). El verbo «tener sed» utilizado tres veces referido a los hombres en los v, 13-1 ^ designará primero su sed física (v,13), luego su sed espiritual (v. 14). Pero d rema se aplicaba en términos equivalentes a Jesús mismo desde el v.7: «dame de beber». Su deseo de beber, su sed, se entiende al mismo tiempo en sentido físico y en sentido espiritual. Agustín lo dijo en una fórmula lapidaria: «file,., qui bibere quaerebar, fidem ¡psius mulieris sttiehar».
También en la escena del Calvario, desde el comienzo de i.i pcrícopa, Jesús expresa su deseo de beber, diciendo: «Tengo sed», Pero se le ofrece vinagre. En el lenguaje joánico, se trata de una reacción de incomprensión, del mismo estilo que el de la Samaritana, que no había entendido nada de la palabra de Jesús sobre el agua viva. ¿Hay que decir que Jesús moribundo deseaba simplemente agua en ve?, de vinagre? Esta solución banal no encaja en el contexto; el mismo tema de la incomprensión nos invita a ver en ello algo más: cuando Juan subraya la inteligencia de los hombres, es siempre para indicar que ellos no captaban lo que era una revelación. Probablemente hay que comprender al mismo nivel el «sitio* de Jesús, ;Cuát es, pues, el objeto de esta sed? EJ deseo de beber en el pozo de Jacob, expresado por Jesús, era también un deseo de dar el agua viva a la mujer. El paralelismo permite pensar que Ja sed de Jesús en Ja cruz era del mismo cipo: así, se trataría aquí de su sed de comunicar el clan del Espíritu (ct. v,30). Pero esta solución, aún hipotética, tomará mayor consistencia cuando analicemos el tema del agua viva en 7,37-39, y sobre todo cuando analicemos la estructura de nuestra perícopa \ 9,28-30.
Sin embargo, en el punto en que nos encontramos, ei del estudio del paralelismo entre Jn 4 y Jn 19, podemos ya considerar verosímil, con J. M. Spurreíl, la siguiente solución: «Si estos pasajes han de interpretarse desde el punto de vista del hecho de apagar la sed, entonces Ja sed de Jesús del c. 4 parece quedar satis-fecha cuándo se proclama a sí mismo como fuente de agua viva, que expone la promesa del don del Espíritu; de forma semejante, su sed en la cruz será satisfecha cuando entregue el Espíritu, en el momento de su muerte o después de su resurrección»
Pasamos al segundo texto paralelo, el de 7,37-39.
Hacemos primero algunas observaciones preliminares. En los vv.37-38, adoptamos la puntuación que hoy se va imponiendo cada vez más, la que sitúa la separación elevas las palabras ho pisteudn eis eme; así, hay que traducir «Que beba el que cree en mí». Con esta puntuación, Ja frase forma un quiasmo perfecto:
A El que TENGA SED,
B que venga a mi,
B’ y beba
A’ el que CREE EN MÍ.
Esta construcción hace que se manifieste un doble paralelismo: «beber# es sinónimo de «ir a Cristo»; del mismo modo se da una equivalencia entre «tener sed» y «creer en él»í9. Esto nos sugiere ya que la fe de la que habla aquí Jesús es una sed espiritual que trata de ser satisfecha.
En el v.39, los manuscritos recogen dos variantes para el participio de pisteuein. Creemos que es preferible el aoristo hoi piste usan tes al presente hoi pisteuontes40; esto tiene importancia, Como en el caso de la samaritana, Jesús distingue aquí los dos tiempos de la revelación: el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu. En la primera parte de Ja declaración de Jesús (v.37b- 38a) todos los verbos están en presente («tenga sed, venga, beba, cree»)- Pero tras la referencia a la Escritura, se habla en futuro («manarán, habían de recibir»). El mismo cambio de perspectiva se observa en el verbo «creer,; en d v.38a, en el contexto de la vida de Jesús, la fe en él se describe en presente (ho pisteuón eu eme); pero en el v.39, que nos lleva al ni omento de la glorificación pascual, esta fe de los discípulos ya es un acontecimiento del pasado («que habían creído en él»), Su fe en Jesús durante la vida pública debe ser ínteriorizada y hacer’ se más profunda tras la pascua por el don del Espíritu,
¿Podemos sacar algo de este pasaje para comprender mejor el «sitio» de Jn 19,28? Ciertamente no podemos dejar de considerar la diferencia que existe entre estos dos textos: en el primer caso, es el creyente el que tiene sed; en el otro, es Jesús; y, según 7,38-39, el cristiano sediento recibe el agua viva, es decir, el Espíritu, mientras que, según Jn 19,28-30, es Jesús quien da el Espíritu.
No obstante, múltiples indicios nos invitan a entender un texto a la luz de! otro. En 7,39, cuando explica la palabra de Jesús, Juan afirma explícitamente que el agua viva (el don del Espíritu) no será derramada sino después de la glorificación de Jesús. Ya anteriormente comentamos el vínculo léxico entre ambos pasajes. Parece, pues, legítimo leer la perícopa de la fiesta de los tabernáculos en la perspectiva de la de la cruza el Espíritu que los creyentes debían recibir en la glorificación de Jesús (7,39) es el Espíritu que les fue dado por Jesús moribundo (19,30); los ríos de agua viva que manarían de sus entrañas (7,38) el evangelista los ve simbolizados en el agua que salía del costado traspasado de Jesús (19,34)u. Para la sed las cosas se complican, porque en 7,39 $e trata de la sed de los creyentes y en 19,28 de Ja de Jesús. Pero, incluso con esta inversión de papeles, ¿cómo podemos pensar que el «sitio» de la cruz, que se halla en semejante red de paralelismos y correspondencias temáticas, se refiera exclusivamente a la sed física de Jesús?*» Eso iría en contra de todo el contexto. Solamente el estudio del pasaje en sí nos permitirá, esperamos, llegar a la verdad.
No obstante, ya desde ahora podemos señalar esto: en la fiesta de los tabernáculos, incluso si no se dice explícitamente, Jesús aparece movido por un gran deseo. Sin duda, a diferencia de 4,7, donde Jesús había pedido de beber a la samaritana, nuestro pasaje no da ninguna señal de su deseo de beber. Sin embargo, no puede negarse que aquí se está sugiriendo un deseo análogo al de 4,7-10, primero mediante la introducción solemne a las palabras de Jesús («El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritaba»)4J, después también mediante la doble invitación que dirige al creyente («que venga a mí», «beba»), A Jesús, cuando se revela públicamente en el templo, le movía, según san Juan, una verdadera sed espiritual.
Este detalle, por pequeño que sea, debe añadirse a la serie de paralelismos entre la escena de los tabernáculos y la del Calvario. En otras palabras, este deseo de Jesús, manifestado en el templo, es una anticipación de su sed en la cruz.