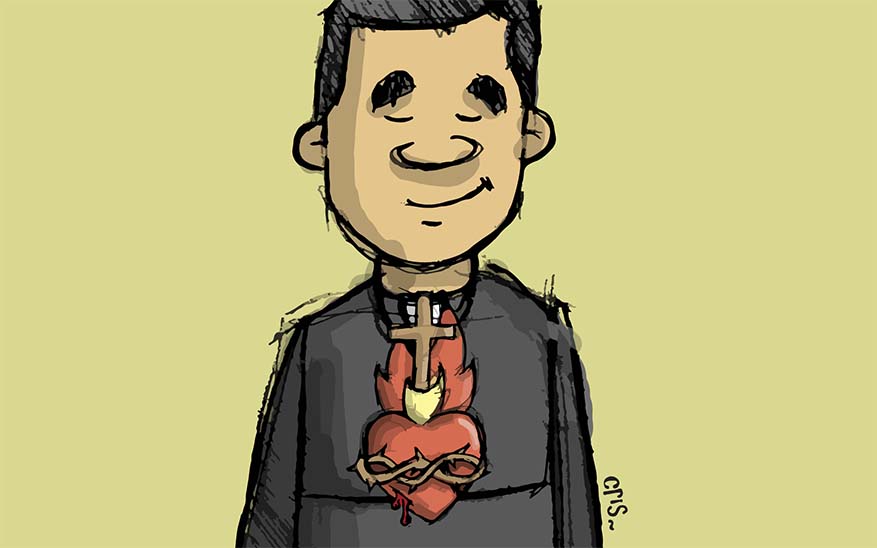A este respecto os ofrezco hoy tres breves reflexiones sobre cómo vivir la vida sacerdotal según la mente y el Corazón de Cristo.
En primer lugar, Jesús ha llamado a los sacerdotes a una especial intimidad con Él. La verdadera naturaleza de nuestra labor lo requiere. Si hemos de predicar a Cristo y no a nosotros mismos, debemos conocerle íntimamente en la Escritura y en la oración. Si hemos de guiar a otros al encuentro y a la respuesta de fe, nuestra propia fe debe ser ella misma un testimonio. En la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios está siempre ante nosotros. Hagamos, por tanto, de la escritura el alimento de nuestra oración diaria y el objeto de nuestro regular estudio teológico. Sólo así podemos poseer la Palabra de Dios-y ser poseídos por la Palabra- en esta intimidad reservada para aquellos a quienes Jesús dijo: “Os llamo amigos” (Jn. 15,15).
La segunda consideración que deseo ofreceros concierne a la unidad del sacerdocio. Los Padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan que “todos los presbíteros, a una con los obispos, de tal forma participan del mismo y único sacerdocio y ministerio de Cristo, que la misma unidad de consagración y misión requiere su comunión jerárquica con el orden de los obispos” (Presbyterorum ordinis,7). Esta unidad debe tomar forma concretamente en la realización del único presbyterium que los sacerdotes, diocesanos y religiosos, forman en torno a su obispo. La colegialidad que caracteriza a la total unión del orden episcopal en la fe y en la participación en la responsabilidad con el obispo de Roma se refleja analógicamente en la unidad de los sacerdotes con su obispo y entre ellos en su común tarea pastoral.
No debemos subestimar la importancia de esta unidad de nuestro sacerdocio para la eficaz evangelización del mundo. El signo sacramental del mismo sacerdocio no debe ser fragmentado o individualizado: constituimos un único sacerdocio –el sacerdocio de Cristo -, del cual debe ser un testimonio nuestra armonía de vida y de servicio apostólico. La unidad fundamental de la Eucaristía ofrecida por la Iglesia requiere que esta unidad sea vivida como una realidad visible, sacramental, en la vida de los sacerdotes. La noche antes de morir, Jesús invocó a su Padre celestial: “Ruego también por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado” (Jn. 17, 20 -21). Nuestra unidad en el Señor, sacramentalmente visible en el centro de la propia unidad de la Iglesia, es una condición indispensable para la eficacia de todo cuanto hacemos: nuestra predicación de la fe, nuestro servicio a los pobres como una opción preferencial, nuestros esfuerzos para la construcción de las comunidades cristianas de base comunidades vitales del Reino de Dios, nuestro trabajo en la promoción de la justicia y la paz de Cristo, toda la variedad de nuestro apostolado parroquial, todo empeño para proporcionar una guía espiritual a nuestro pueblo, todo esto depende totalmente de nuestra unión con Jesucristo y la Iglesia.
En tercer lugar deseo reflexionar con vosotros sobre el valor de una vida de auténtico celibato sacerdotal. Es difícil estimar en exceso el profundo testimonio de fe que da un sacerdote a través del celibato. El sacerdote anuncia la Buena Nueva del Reino como una valiente renuncia a los especiales gozos humanos del matrimonio y de la vida familiar para rendir testimonio de su “convicción de las cosas que no se ven” (cf. Heb. 11,1). La Iglesia necesita el testimonio del celibato gustosamente abrazado y alegremente vivido por sus sacerdotes por amor al Reino. Pues el celibato no es de ninguna manera marginal para la vida sacerdotal; da testimonio de una dimensión de amor diseñada sobre el amor del mismo Cristo. Este amor habla claramente el lenguaje de todo amor genuino, el lenguaje del don de sí por el Amado; y su símbolo perfecto siempre es la cruz de Jesucristo.