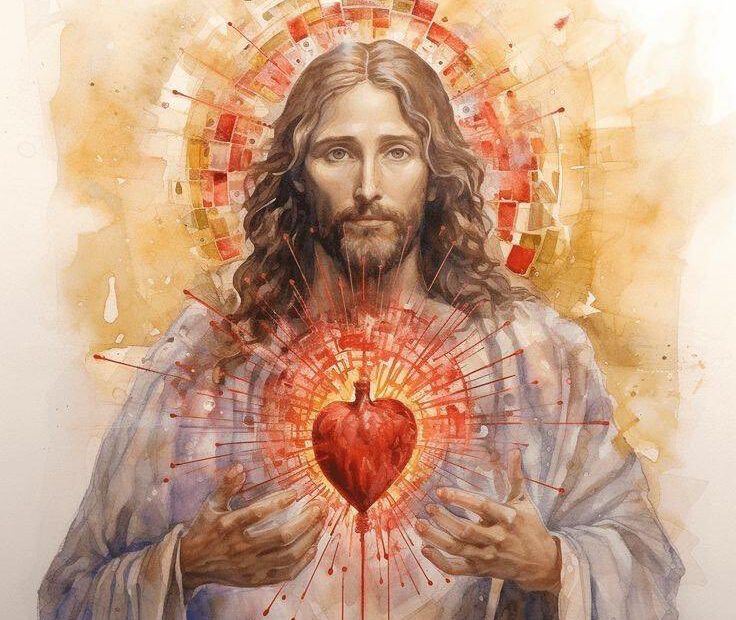Del libro "EL MISTERIO DEL CORAZÓN TRASPASADO", Ignace de La Potterie
En los últimos anos, se han organizado distintos congresos y se han publicado numerosas obras para estudiar en profundidad y renovar i a teología del Corazón de Cristo y su correspondiente culto. Ello es ciertamente útil, pero es importante hacer una precisión: rodos estos estudios sobre la devoción del Sagrado Corazón, en cuanto que tienen por objeto que se conozca mejor la historia del culto y los documentos del magisterio o analizan más bien la dimensión sociológica, antropológica, pastoral y espiritual de dicha devoción, quedan incapacitados para llevar a cabo la renovación deseada de manera profunda. Solo podemos llegar a ella desde un nivel propiamente teológico; más concretamente, hay que replantear la teología del Corazón de Cristo desde las investigaciones de los últimos años que apuntan a !a renovación y al análisis profundo de coda la cristología.
- Enfoque del problema
a) La teología del Corazón de Cristo y la cristología
En un reciente estudio, M. González y G¡l ya expresa esta opinión: conviene, decía, que la devoción al Sagrado Corazón sea incluida en la cristología y en la soteriología La teología del Sagrado Corazón, en efecto, se ha desarrollado muy a menudo de forma autónoma, M. González hace precisamente la observación de que, en las cristologías recientes, el tema del Corazón de Jesús está prácticamente ausente Como una rara excepción, cita el estudio de H. Urs von Bal thasar sobre el misterio pascual1, que dedica un apartado al tema del «corazón abierto» y al símbolo de la sangre y del agua que manan del costado traspasado de jesús, Pero precisamente este estudio muestra dónde está el problema. Como otros autores recientes, Von Ralthasar parece suponer que el texto de Jn 19,31- 37 es el pasaje bíblico más importante en la fundamentación de la devoción al Sagrado Corazón en la Escritura. En estos autores se dan consideraciones teóricas sobre la importancia del corazón en la antropología bíblica, o sobre el simbolismo de la sangre y del agua. Sin embargo, debemos decir que, en el texto de Juan, no se emplea la palabra corazón. Sin duda, e! costado abierto de Jesús, o la sangre y el agua que manaban de ¿I, son símbolos muy ricos, pero al fin y al cabo solo símbolos, signos \ vinculados además al momento en que Jesús ya estaba muerto en la cruz. Nada se nos dice, al menos explícitamente, del Corazón vivo del Jesús terreno, de la vida profunda del hombre Jesús, a lo largo de su vida pública.
En este punto, las nuevas orientaciones de la cristología se hacen muy valiosas para nosotros.
K. Ruluier se pregunta por el hecho de que el cubo del Sagrado Corazón lleve indudablemente los signos de una época: el estado de la teología y de La espiritualidad del siglo XVII; cf. -hinige 'ITtesen zur 'Ihenlogie der Herz-Jesu- Vercbrungv, en Stbriften í»r Tbrvlogir. ílt (Benziger V.21957) 391 -41 ■> (cf. p.402), .Según él, los límites o las «[rechaces por superar son estas; Cristo debe ser presentado como mediador ante el Padre; la fórmula fundamental será, por tanto, -hacia Cristo*, sino mis bien *eon él y en é! (participando en su vida y en su muerte! hasta el Padre». Fijas son las exigencias de tipo dogmático. Pero igualmente se debería dar más importancia a la ctwcirnfLi de Jesús, a la realidad concreta del Jesús de ¿í historia, y así también los datos de los evangelios que permiten llegar a él.
b) Las principales tendencias de la cristología contemporánea
Pongamos nuestra atención sobre todo en dos de estas tendencias.
La primera característica, en la época posbuirmanniana, fue llamada la nueva investigación del Jesús histórico. Hoy se intenta fundamentar la cristología sobre todo en el Jesús concreto de la historia. Esta tendencia contiene, sin embargo, ambigüedades: nos expone al peligro de una lectura reduccionista y horizontalista del evangelio, que elimina el misterio y que ve solo el aspecto exterior de la historia de Jesús; esta lectura, muy frecuente hoy, pasa a ser muy fácilmente una interpretación social y política. Este es el obstáculo que hay que evitar. Aun así, es indispensable recuperar toda la dimensión concreta del Jesús histórico, pero evitando estas trampas del historicismo. En palabras de Blondel, más que al Jesús estudiado por la «historia-ciencia» hay que llegar al Jesús concreto de la «historia real», que es infinitamente más rico; por tanto, hay que esforzarse por alcanzar el aspecto interior de la vida de Jesús. Ahora, cuando se emplea la expresión «el Corazón de Jesús», ¿se habla sobre todo de esta interioridad:
Vemos dos ventajas en este proyecto de renovación de la teología del Corazón de Cristo a partir de la consideración histórica de la vida de Jesús®. En primer lugar, el Corazón de Jesús ya no es solo un símbolo un poco abstracto, un objeto de contemplación atemporal y estática, sino el corazón vivo, la intención profunda del Jesús terreno, del hombre que vivió en medio de nosotros, en una doble relación con el Padre y con los hombres. En segundo lugar, al subrayar la dimensión histórica de la vida de Jesús, y haciéndolo desde el punto de vista de su interioridad, tropezamos directamente con el problema de la conciencia humana de Jesús. Hablar de la conciencia profunda de alguien significa hablar de lo que hay en su corazón. Esto es así también para el Corazón de Jesús.
Asimismo, recordar que se trata de la conciencia de Jesús es también una invitación a poner menos atención en la realidad anatómica de su corazón físico’1. Recordemos que el Nuevo Testamento no dice nada de este corazón físico, mientras que, como veremos, contiene muchos indicios que permiten entrever la vida profunda de Jesús. Observamos finalmente que el esfuerzo para dar mayor importancia a los datos de los evangelios no tiene poca importancia desde el punto de vista ecuménico, y que la manera más histórica y existencial de hablar del Corazón de Cristo alcanza al renovado interés del pensamiento contemporáneo por el problema de la «conciencia divina* de Cristo: Blondel lo llamaba, y es verdad, «un problema formidable»l0, pero también él pensaba que abordar este problema era una necesidad ineludible.
La segunda característica de la cristología contemporánea es consecuencia de la anterior; se trata de la crítica, cada vea mis generalizada, de la fórmula de Calcedonia. Según este concilio, recordémoslo, hay «un solo y mismo Cristo… reconocido en dos naturalezas, que convergen en una sola
persona y en una sola hipóstasis» (cf. DS 302). Recientemente B. SeshoüéÍJ ha realizado un frustrado estudio sobre este problema. La fórmula de Calcedonia, dice este autor, presentaba dos verdaderos límites: uno consistía en el carácter de adición estática del esquema representativo de las dos naturalezas; el otro era que la fórmula de Calcedonia implicaba en la práctica un «desconocimiento de la dimensión histórica de Jesús»t4. El concilio subrayaba, ciertamente, que Cristo es «perfectas in humanitate», pero esto se decía no desde el punto de vista de la historia vivida, sino desde el punto de vista de las categorías esencialistas del mundo griego1’; trataba de precisar la estructura ontológica del misterio de Cristo, no estaba considerando la realidad concreta de su vida en la tierra, «su historicidad existencia!». Si hieti, no queremos negar ninguna enseñanza del concilio, es importante que vayamos «más allá de la fórmula de Calcedonia», porque esta no presenta en absoluto una doctrina completa del misterio de encarnación. Si el Verbo se hizo «carne» verdaderamente (Jn 1,14), tenemos que mantener roda la importancia de este «hacerse», también en el desenvolvimiento y el desarrollo de la vida de Jesús, pues de otro modo no puede decirse que Cristo era «perfectus in humanitare», ya que el devenir y el desarrollo forman parte de la condición humana. Si esto no se tiene en cuenta, la cristología es quizá ortodoxa en las palabras, pero en la práctica conserva una tonalidad más o menos monofisirais.
¿Cómo podemos superar Calcedonia? Es evidente que la definición del concilio sigue siendo apropiada: Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios; pero el concilio subrayaba que, al mismo tiempo, en estas dos naturalezas confesamos a un único y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo; el dogma de Calcedonia nos enseñaba, pues, la unidad de la persona de Cristo, Hijo de Dios, en la dualidad de naturalezas. Pero para superar estas fórmulas metafísicas, no hay que sustituir esta concepción ontológica por una concepción horizontalista e histórica. Por el contrario, habría que integrar la dimensión histórica en el marco de la misma definición calcedoniana. Es lo que se hizo en los concilios de Letrán (649) y de Constantinopla III (681), que extienden la doctrina de Calcedonia al nuevo contexto del monotelismo y del monenergismo.
El objetivo de la doctrina del siglo vil, que fue en gran parte obra de Máximo el Confesor ‘, fue el desarrollo de Calcedonia, pasando de la consideración de las dos naturalezas de Cristo a una más existencia!: la de sus dos voluntades y sus dos formas de operar, pero afirmando a la vez que, tanto en una como en otra, es el mismo Cristo quien actúa, «uno solo y el mismo*20. 1.a novedad de este punto de vista fue oportunamente indicada por E-M. Léthel: en los concilios anteriores, el misterio de Cristo era sobre todo considerado desde el punto de vista ontológico; «en la actualidad, la Iglesia lo considera desde una perspectiva principalmente histórica», de ahí la importancia que se ha dado a un episodio concreto de la vida de Jesús, su agonía en Getsemaní; «Los grandes problemas se han planteado desde el punto de vista de la historia de Jesús*2‘,
Se comprende así la importancia de estas consideraciones para la renovación de la doctrina del Corazón de Jesús. Tras el pasaje citado, lithel en primer lugar observa: «Esta lectura his-tórica de la cristología presupone la interpretación ontológica, porque la historia de Jesús perdería todo su sentido teológico si no fuera porque es la historia humana de una Persona divina. Nuestros textos muestran que no se pone en absoluto en tela de juicio el dogma de Calcedonia, sino que, por el contrario, queda perfectamente integrado. Esta libertad humana, considerada de forma concreta en la historia, se corresponde de hecho con la naturaleza asumida por el Verbo; ella es también su centro más profundo». Pero añade esta observación fundamental: «Es realmente el “corazón’ de la sagrada humanidad de Cristo. Una auténtica espiritualidad del “Sagrado Corazón” puede construirse sobre una base dogmática tan sólida como esta»2’. A la inversa, podemos profundizar en la cristología misma con el estudio del Corazón de Cristo, de la conciencia humana de Jesús: es una forma de evitar el peligro actual de caer en el historicismo y el sodologismo. Un exégeta lo ha expresado de modo muy claro: la cristología pende de un hilo si no tiene su fundamento en la conciencia de Jesús24.
A partir de estas distintas consideraciones metodológicas, presentaremos ahora nuestras propias reflexiones.
c) Esbozo del estudio
Llegados a este punto, vemos claramente hacia dónde debe orientarse nuestra investigación para renovar la teología dd Corazón de Jesús. Conviene, antes que nada, partir del Jesús de la historia para descubrir en él, en la medida de lo posible, algún aspecto esencial de su conciencia humana. Al hacerlo, es importante tener en cuenta los requisitos actuales de la crítica histórica: así, habrá que aplicar aquí los criterios de historicidad, desarrollados en los últimos años, para llegar realmente al Jesús de la Historia y no solo a las interpretaciones pos pascuales de los primeros cristianos.
Por otra parte, tampoco podemos simplemente someternos a Ja interpretación reduccionista del método hisrórico-crítico, es decir, dejarnos enredar en los límites de la «historia-ciencia». Con M. RlondeJ hemos de rechazar la falsa alternativa entre «4a historia pura y la pura fe>:\ La investigación del Jesús histórico debe hacerse en la fe, y debe tratar de comprender y profundizar en su manera de proceder a la luz de Ja fe. Solo así podrá superar la nefasta ruptura a la que llegan algunos contemporáneos entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Por eso, después de indicar en ios tres apartados siguientes algunos puntos de partida indiscutibles en la vida de Jesús que nos permiten llegar a su conciencia humana, trataremos de profundizar en los aspectos de la interioridad de Crisro a la luz de la tradición posterior, en primer lugar la del Nuevo Testamento, y después también la de la tradición de la Iglesia,
Pero, volvamos a repetirlo una vez más, desde el primer es-calón, que es el de la historia de Jesús, tendremos que prestar atención no solo a los hechos externos, sino a Jo que, en palabras de M. Blondcl, podemos llamar sel sentido íntimo de los hechos»261 o como decía L Laberthonniére, «la realidad interior que se encuentra y se manifiesta en ellos»; se tratará de ver «los acontecimientos desde dentro»: . En otras palabras, debemos esforzarnos por descubrir el «misterio» que se expresa en la historia de Jesús, Este misterio no es otro que el misterio de Cristo, mejor aún, el misterio del Corazón de Cristo, Este modo de proceder está en completa simonía con el espíritu de los Padres, que nos invitan habitualmente a elevar nuestra mirada desde la consideración de los hechos de la historia bíblica a la contemplación del misterio: «Ab hisroria ¡n mysterium surgir*»’.
¿Cuáles serán nuestros puntos de partida? Ante nosotros se abren muchas vías. Podríamos llevar a cabo, por ejemplo, un estudio sobre la conciencia mesiánica de jesús30. O bien, analizar el hecho de que Jesús reivindicara una autoridad superior a la de Moisés, lo que —en un ambiente judío— era algo inaudiro31 y debía considerarse intolerable. Preferimos proponer tres aspectos de la misión terrena de Jesús que, por una parte, presentan grandes garantías de autenticidad, pero que se prestan más propiamente a un análisis teológico: el hecho de que Jesús proclamara la llegada del reino de Dios, su obediencia a la voluntad del Padre y su conciencia filial. Estos serán los tres aparrados siguientes de nuestro ensayo.