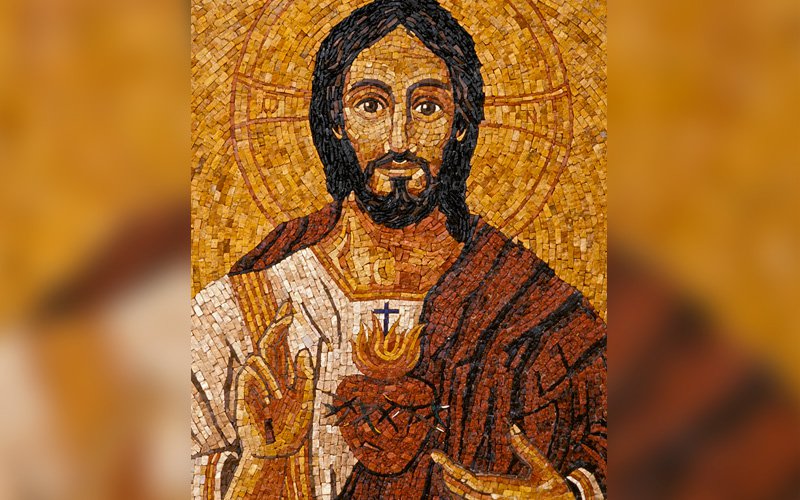OBRAS COMPLETAS
ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS
AUTOBIOGRAFÍA (I)
Por solo vuestro amor es por lo que me someto a la obediencia de escribir esto, pidiéndoos perdón de mi resistencia a ejecutarlo. Pero como nadie conoce, sino vos, la grandeza de la repugnancia que siento al hacerlo, nadie puede, sino vos sólo, darme fuerza para vencerla. Recibo esta obediencia como de parte vuestra, cual si quisierais castigar así el exceso de mi gozo y de las precauciones que había tomado para seguir la grande inclinación que siempre tuve de sepultarme en un eterno olvido de las criaturas. Porque cuando ya había obtenido las promesas de las personas que, a mi parecer, podían contribuir a esto, y había quemado cuanto por obediencia escribí, es decir, lo que habían dejado en mi poder, me fue comunicado este mandato. Soberano Bien mío, haced que nada escriba sino lo que haya de ser para vuestra mayor gloria y mi mayor confusión.
Único amor mío, ¡cuánto os debo por haberme prevenido desde mi más tierna edad, constituyéndoos dueño y poseedor de mi corazón, aunque conocíais bien la resistencia que había de haceros!
No bien tuve conciencia de mí misma, hicisteis ver a mi alma la fealdad del pecado, que imprimió en mi corazón un horror tal, que la más leve mancha me era tormento insoportable; y para refrenar la vivacidad de mi infancia, bastaba decirme que era ofensa de Dios; con esto contenían mi ligereza y me retraían de lo que ansiaba ejecutar.
Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras:
«Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Un día las dije entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra, por frío que hiciese. No comprendía lo que había hecho, ni lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco esta otra, castidad. Toda mi tendencia era ocultarme en algún bosque, y nada me detenía sino el temor de encontrar hombres en aquel sitio.
La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí; yo recurrí a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. No osaba dirigirme a su divino Hijo de modo alguno, sino siempre a Ella, a la cuál ofrecía el rosario hincadas las rodillas desnudas en tierra, o haciendo tantas genuflexiones y besando tantas veces el suelo cuantas Avemarías rezaba.
Perdí mi padre niña aún; y como era la única hija, y mi madre, encargada de la tutela de sus cinco hijos, paraba muy poco en casa, me crie por este motivo hasta la edad de unos ocho años y medio sin más educación que la de los domésticos y campesinos.
Me llevaron a una casa religiosa, donde me prepararon a la primera comunión cuando tenía unos nueve años, y esta comunión derramó para mí tanta amargura en todos los infantiles placeres y diversiones, que no podía ya hallar gusto en ninguno, aunque los buscase con ansia, pues al punto que quería tomar parte en ellos con mis compañeras, sentía siempre algo que me separaba de allí y me impelía hacia, algún rinconcito, sin dejarme reposar hasta que lo hubiese ejecutado. Allí me precisaba a ponerme en oración, pero casi siempre postrada o con las rodillas desnudas en el suelo, o haciendo genuflexiones con tal que no me vieran, pues sufría un extraño tormento cuando así me encontraban.
Tenía vivas ansias de hacer todo lo que veía practicar a las religiosas, considerándolas a todas como santas y pensando que, si fuese religiosa, llegaría a ser como ellas. Por lo cual se apoderó de mí tan grande ansia de serlo, que a esto sólo aspiraba. Aunque no eran, a mi parecer, de bastante retiro para mí, como no conocía otras, juzgaba que debía quedarme en su convento.
Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable, que pasé como unos cuatro años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, y por esta causa no me dejaron allí más que dos años. No pudo hallarse, en definitiva, otro remedio a mis males, que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería un día una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta Señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón, que, mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a Ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Me sucedió una vez que, estando rezando el rosario sentada, se me presentó delante y me dio tal reprensión, que, aunque era aún muy niña, jamás se ha borrado de mi mente. «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». Tal impresión dejaron estas palabras en mi alma, que me han servido de aviso para toda mi vida.
Recobrada la salud, no pensé ya sino en buscar mi contento en el goce de mi libertad, sin darme gran cuidado el cumplimiento de mi promesa. Mas, ¡oh Dios mío!, no pensaba entonces lo que después me habéis hecho conocer y experimentar, y es que, habiéndome engendrado con tantos dolores vuestro Corazón en el Calvario, no podía sostener la vida que me habéis concedido, sino con el alimento de la cruz, que sería mi manjar delicioso. He aquí cómo pasó. Apenas comencé a gozar de plena salud, me fui tras la vanidad y el afecto de las criaturas, halagándome el que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos, me dejase en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. Pero bien me hicisteis conocer, Dios mío, que andaba muy errada en mis cálculos, pues los había hecho según mi propensión, naturalmente inclinada al placer; mas no según vuestros designios, tan diferentes de los míos.
Mi madre se había despojado de su autoridad en casa para transmitirla a otros; y de tal manera la ejercieron, que nunca nos vimos, ni ella ni yo, en más dura cautividad. No es mi ánimo ofender a esas personas en cuanto voy a referir, ni creer que obrasen mal haciéndome padecer (líbreme Dios de tal pensamiento), sino solamente mirarlas como instrumentos de que se valía el Señor para cumplir su santa voluntad. No teníamos, pues, autoridad alguna en casa, ni osábamos hacer nada sin permiso. Era una guerra continua y todo estaba bajo llave, de tal modo, que con frecuencia ni aun hallaba con qué vestirme para ir a Misa, si no pedía prestados cofia y hábito. Entonces fue cuando comencé a sentir el cautiverio, en el cual tan adentro penetré, que nada hacía, ni aun salía de casa, sin el permiso de tres personas.
Desde este tiempo todos mis afectos se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero hallándome en un pueblo distante de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas personas, y acontecía que cuando quería una, la otra me negaba su permiso; y muchas veces, cuando demostraba mi dolor con el llanto, me echaban en cara que era porque habría dado cita a algunos jóvenes y sentía mucho no poder ir a su encuentro, bajo el pretexto de oír Misa, o ir a la bendición del Santísimo. ¡Y yo que tenía en mi corazón un horror tan grande a todo esto, que hubiera consentido ver desgarrar mi cuerpo en mil pedazos antes de abrigar tal pensamiento!
Ésta fue la época en que, no sabiendo dónde refugiarme, sino a un ángulo del jardín o del establo u otro lugar secreto, en el cual pudiera arrodillarme y derramar los afectos de mi alma con mis lágrimas en la presencia de Dios, por medio de la Santísima Virgen, mi buena Madre, en la que había puesto toda mi confianza, permanecía allí días enteros sin comer ni beber. Esto era lo ordinario; a veces algunas pobres gentes del pueblo me daban por compasión un poco de leche o fruta hacia la tarde. Después, cuando volvía a casa, era tal mi miedo y temblor, que me parecía ser una pobre criminal caminando a oír su sentencia; y antes de vivir así, me hubiera tenido por más dichosa yendo a mendigar un pedazo de pan, pues con frecuencia no osaba tomarlo de la mesa.
En el momento en que entraba, comenzaba la batería con mayor fuerza, diciéndome que no había tenido cuidado del arreglo de la casa y de los niños de aquellas amadas bienhechoras de mi alma; y sin permitirme hablar una sola palabra, me ponía a trabajar con los criados. Después de esto, pasaba las noches como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi Crucifijo, el cual me manifestó, sin que yo comprendiese nada, que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en un todo con forme a su vida dolorosa, y a este fin quería constituirse Maestro mío, haciéndose presente a mi alma para obligarme a obrar como Él en medio de sus crueles dolores, dándome a conocer que los había sufrido por mi amor.
Quedó desde entonces tan impresionada mi alma, que desearía no cesasen ni por un momento mis penas. Porque después le tenía siempre presente bajo la forma de un Crucifijo o de un Ecce homo llevando su cruz, lo cual imprimía en mí tal compasión y amor de los sufrimientos, que todas mis penas me parecían ligeras comparadas con el deseo que sentía de sufrirlas para conformarme con mi Jesús paciente. Y me afligía al ver que aquellas manos que se levantaban a veces para herirme, estaban detenidas y no descargaban sobre mí todo su rigor.
Me sentía continuamente impulsada a prestar toda clase de servicios y obsequios a estas personas, verdaderas amigas de mi alma, y a sacrificarme por ellas gustosa, no teniendo placer mayor que hacerles bien y hablar de ellas todo lo mejor que podía. Pero no era yo quien hacía todo lo que escribo, y escribiré bien a mi pesar, sino mi Soberano Maestro, que se había apoderado de mi voluntad y no me permitía quejarme, ni murmurar, ni tener resentimiento con esas personas, ni aun tolerar que me tuvieran lástima y compasión, diciéndome que Él había obrado así, y quería que, cuando no pudiese impedirme hablasen de esto, les diese toda la razón y echase sobre mí toda la culpa, añadiendo, como era verdad , que mis pecados merecían otros muchos castigos.
Mas en la extrema violencia que necesito hacerme para escribir esto, que había siempre tenido oculto con tanto cuidado y precaución para lo por venir, aun procurando no conservar idea alguna en mi memoria para dejarlo todo en la de mi buen Maestro, le di mis quejas por la grande repugnancia que sentía; pero Él, fijando mi atención, me dijo: «Prosigue, hija mía, prosigue, que ello ha de ser, ni más ni menos, a pesar de todas tus repugnancias: es necesario que mi voluntad se cumpla». — Mas, ¡ay de mí, Dios mío!, ¿cómo he de acordarme de lo que pasó hace ya cerca de veinticinco años? «¿No sabes que soy la memoria eterna de mi Padre celestial, que jamás olvida cosa alguna, y ante lo cual lo pasado y lo futuro son como el presente? Escribe, pues, sin temor todo, según te lo dictare, que te prometo derramar en lo que escribas la unción de mi gracia, a fin de ser por este medio glorificado.
Primeramente, quiero esto de ti, para hacerte ver que me gozo inutilizando todas las precauciones que te dejé tomar para ocultar la profusión de las gracias, con las cuales tuve el gusto de enriquecer a una tan pobre y débil criatura como tú, cuyo recuerdo jamás debes perder, a fin de rendirme por ello continuas gracias.
En segundo lugar, para enseñarte que no te debes apopiar esas gracias, ni ser mezquina en distribuirlas a los demás, ya que he querido servirme de tu corazón, como de un canal, con el fin de repartirlas, según mis designios, en las almas, muchas de las cuales serán retiradas por este medio del abismo de perdición, como te haré ver en adelante.
Y, en tercer lugar, para hacer ver que soy la Verdad eterna, que no puede mentir; que soy fiel a mis promesas, y que las gracias que te hice pueden resistir todo género de exámenes y de pruebas.»
Después de estas palabras me hallé tan fortalecida, que no obstante mi gran pena de que se lea este escrito, me resolví a continuar a toda costa, para cumplir la voluntad de mi Soberano Maestro.
La más áspera de mis cruces era el no poder suavizar las de mi madre, para mí cien veces más duras de soportar que las propias, si bien no le daba el consuelo de hablarme de ellas, temiendo ofender a Dios con el placer de comunicarnos nuestros sufrimientos. Pero en sus enfermedades era cuando mi dolor llegaba al extremo; porque entregada por completo a mis pobres cuidados y servicios, sufría mucho, tanto más, cuanto que a veces se hallaba todo cerrado con llave, y me era preciso ir a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. No era esto pequeña aflicción para mi natural tímido, aun pidiéndolo en casas de campesinos, pues me decían no pocas veces más de lo que hubiera deseado.
En una erisipela que tuvo en la cabeza, de una hinchazón, inflamación y dureza horribles, que la ponía a las puertas de la muerte, se contentaron con hacerla sangrar por un pobre cirujano de pueblo, que por allí pasaba, el cual me dijo que sin milagro no podría vivir. Nadie se afligió ni se molestó por esto, a no ser yo, que no sabía dónde acudir, ni a quién dirigirme, sino a mi asilo ordinario, la Santísima Virgen y mi Soberano Maestro.
En las angustias en que continuamente me hallaba sumergida, en medio de las cuales no recibía sino burlas, injurias y acusaciones, no sabía dónde refugiarme. Habiendo, pues, ido a Misa el día de la Circuncisión de Nuestro Señor, para pedirle que se dignase ser Él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, y enseñarme a mí lo que debía hacer, lo ejecutó con tanta misericordia, que a mi vuelta encontré reventada la mejilla con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, la cual despedía un hedor insoportable, y nadie quería acercarse a la enferma. No sabía yo curar llagas, y antes ni aun podía verlas ni tocarlas; para ésta no tenía más ungüento que el de la divina Providencia, y todos los días cortaba mucha carne podrida. Me sentí con tal valor y confianza en la bondad de mi Soberano, el cual parecía hallarse siempre presente, que al fin en pocos días se curó, contra toda humana esperanza.
Durante todo el tiempo de sus enfermedades, ni me acostaba ni apenas dormía; comía muy poco y pasaba las noches frecuentemente sin tomar alimento. Pero mi divino Maestro me consolaba y sustentaba con una conformidad perfecta con su voluntad santísima. No dirigiéndome sino a Él en todo cuanto me pasaba, le decía: «Mi Soberano Maestro: si vos no lo quisierais, no sucedería esto; pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a Vos.»
En medio de todas estas cosas me sentía atraída tan fuertemente a la oración, que me atormentaba mucho el no saber, ni hallarme en disposición de aprender cómo había de hacerla, no teniendo trato ni conversación alguna con personas espirituales, y no sabiendo de ella otra cosa más que esta palabra, oración, que me arrebataba el alma. Mas habiéndome dirigido a mi Soberano Maestro, me enseñó cómo quería que la hiciese, y me ha servido para toda mi vida. Me hacía postrar humildemente en su presencia para pedirle perdón de cuanto le había ofendido, y luego, después de haberle adorado, le ofrecía mi oración sin saber aún sobre qué había de hacerla. Entonces se me presentaba Él mismo en el misterio en que quería le considerase, y atraía tan fuertemente mi espíritu, teniendo en Él absortas mi alma y todas mis potencias, que no sentía distracción alguna, sino mi corazón consumido por el deseo de amarle, lo cual me producía una insaciable ansia de comulgar y sufrir.
Pero no sabía cómo arreglarme; no tenía más tiempo que el de la noche, del cual tomaba cuanto me era posible; y aunque esta ocupación me fuese más deliciosa de lo que pudiera expresar con mis palabras, no la tenía por oración y me sentía continuamente perseguida por el deseo de hacerla, prometiendo al Señor que, tan pronto como me enseñara, dedicaría a ella todo el tiempo disponible.
Sin embargo, su bondad me retenía con tanta fuerza en la ocupación dicha, que me disgustaron las oraciones vocales, las cuales no podía rezar delante del Santísimo Sacramento, donde me encontraba tan absorta, que jamás sentía cansancio. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches sin beber ni comer y sin saber lo que hacía, si no era consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor.
No podía quedarme en el fondo de la iglesia, y por confusión que sintiese en mí misma, no dejaba de acercarme cuanto pudiera al Santísimo Sacramento. No juzgaba felices, ni envidiaba, sino a los que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Señor sacramentado: bien es verdad que allí empleaba muy mal mi tiempo, y creo que no hacía sino negarle el honor debido. Procuraba ganar la amistad de las personas, de quienes he hablado más arriba, a fin de obtener algunos momentos libres para dedicarlos al Santísimo.
Me sucedía, en castigo de mis pecados, no poder dormir las vísperas de Navidad: como en alta voz decía (sic) el Párroco desde el púlpito que no debían comulgar los que no habían dormido sin hacerlo antes, no pudiendo yo conseguirlo, no osaba recibir al Señor. Así, el día de regocijo era para mí de lágrimas, las cuales me servían de único alimento y placer.
¡Mas también fui culpable de grandes delitos! Pues una vez en tiempo de Carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también la falta que cometía usando vanos adornos por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumentos de su divina justicia, para vengarse de las injurias que le hice pecando, aunque siendo personas virtuosas no creyesen obrar mal en nada de cuanto pasó en nuestra conducta, y pienso lo mismo que no obraban mal, puesto que era Dios quien así lo quería, y yo no alimentaba hacia ellas ningún descontento. Pero, ¡ay de mí!, Señor mío, compadeceos de mi debilidad, en medio del extremo dolor y confusión que me imprimís con tanta viveza, mientras esto escribo, por haberme resistido tan largo tiempo a ejecutarlo. Sostenedme, Dios mío, para que no sucumba bajo el peso de tan justas reconvenciones. No, protesto no resistir jamás, con el auxilio de vuestra gracia, aunque debiera costearme la vida, atraerme el desprecio de todas las criaturas y armar contra mí todos los furores del infierno, para vengaros de mis resistencias. Os pido perdón de todas ellas y fuerzas para terminar lo que de mí deseáis, no obstante la repugnancia que me haga sentir el amor propio.